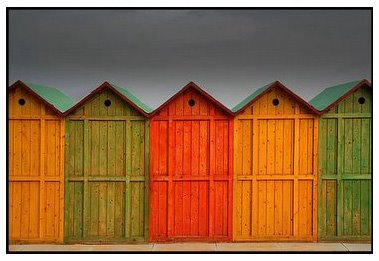martes, enero 31, 2006
lunes, enero 30, 2006
viernes, enero 27, 2006
El ríu

El ríu
Siéntome dir polos carreiros verdes
Siéntome dir polos carreiros verdes
enrechuscaos de fleitos
que van repolleciendo
Yá escurecíu
ya, por tanto,
nun soi a sabere
qué buscan los caminos.
que van repolleciendo
Yá escurecíu
ya, por tanto,
nun soi a sabere
qué buscan los caminos.
Malapenas veio
los choupos esvaciase
pa faere compaña
a la canción del ríu
que,
güei,
vien chenu rousas.
Vida mía,
que,
güei,
vien chenu rousas.
Vida mía,
vida mía,
fondu misteriu hay en ti
aunque sos mía.
Los dous marchamos
fondu misteriu hay en ti
aunque sos mía.
Los dous marchamos
al lláu del ríu ente los choupos ya las xeladas auguas.
Va marmullando
el cristal de las gotas
ya'l blancu espumacheiru
esbarrumbando piedras.
Mas silenciu,
vida mía,
hai en ti
que nos prietos banzaos.
Siéntome dir polos carreiros verdes
enrechuscaos de fleitos
que van repolleiciendo.
Yá escurecíu
ya nun soi a sabere
cuálas cousas son aquellas
que buscan los caminos.
Roberto González Quevedo
Va marmullando
el cristal de las gotas
ya'l blancu espumacheiru
esbarrumbando piedras.
Mas silenciu,
vida mía,
hai en ti
que nos prietos banzaos.
Siéntome dir polos carreiros verdes
enrechuscaos de fleitos
que van repolleiciendo.
Yá escurecíu
ya nun soi a sabere
cuálas cousas son aquellas
que buscan los caminos.
Roberto González Quevedo
El río
Me siento ir por los senderos verdes
arrebatados de ramas
que van reverdeciendo.
Cae la noche
ya, por tanto,
no puedo saber,
qué buscan los caminos.
A duras penas veo
los chopos reclinarse
para hacer compañía
a la canción del río,
que,
hoy,
viene lleno de rosas.
Vida mía,
vida mía,
profundo misterio hay en ti,
aunque seas mía.
Los dos marchamos,
junto al río entre los chopos y las heladas aguas.
Va murmurando,
el cristal de las gotas,
y la blanca espuma
acariciando las piedras.
Mas silencio,
vida mía,
hay en ti,
que en los oscuros remansos.
Me siento ir por los senderos verdes
arrebatados de ramas
que van reverdeciendo.
Cae la noche
ya no puedo saber
qué cosas son aquellas
que buscan los caminos
Traducción libre realizada por Mármara
La poesía la encontré en el blog del Foliot Rojo. De allí salió la idea de ver si había posibilidad de traducirla, sin que le hiciera falta, por cierto. Era más un ejercicio que una necesidad, y lo dejamos estar... pero yo seguí con mi interés en saber los significados de esas palabras tan preciosas, y le pasé la poesía y le pedí ayuda a Mármara.
Creo que Mármara también lo ha disfrutado, además de haber hecho una traducción excelente.
Gracias a los dos
jueves, enero 26, 2006
141.
No en todo momento se tiene algo que decir.
A veces se tiene algo que hacer.
Rafael Lamata Cotanda / Palabras contra palabras.
miércoles, enero 25, 2006
57.

57.
Me ocurre con frecuencia cuando he viajado en avión, que encuentro muchas caras que me resultan familiares. Una vez llegué a preguntarle a una chica de qué nos conocíamos. Pasé gran verguenza al comprobar que no me conocía de nada.
En síntesis podríamos denominar este fenómeno como:
necesidad de cómplices para subir al cielo.
Rafael Lamata Cotanda / Palabras contra palabras.
lunes, enero 23, 2006
El regreso de King Kong
El cuento La Bella y la Bestia está incluido de El almacén de los niños, uno de los libros que Madame de Beaumont escribió en el siglo XVIII para educar y deleitar a los pequeños. Su fuente literaria hay que buscarla en las páginas de El asno de Oro de Apuleyo, que a su vez no hace sino recrear el mito griego de Eros y Psique. Eros y Psique se encuentran en una cueva, donde tienen lugar sus raptos de amor. Hay una condición: ninguno de los dos debe tratar de saber quién es el otro. Pero Psique esconde una lamparita en sus vestidos para poder ver a su amante mientras duerme. Eros la descubre y la castiga alejándose de ella para siempre. Y los dioses compadecidos de su desgracia la transforman en una mariposa. Es un cuento que habla de la sutil diferencia entre el reino del deseo y el reino del amor. De hecho, Psique, al encender su lámpara, representa el deseo de conocimiento de todos los amantes del mundo. "¿Quién eres?", es la pregunta fundacional del amor. Jean Cocteau hizo en los años treinta una hermosa película sobre este cuento, y nadie que la haya visto podrá olvidar el deambular de la Bestia frente al dormitorio de Bella, y su doloroso asombro porque se hubiera abierto paso en él esa pregunta acerca del otro que todo lo cambiará. Pero la Bestia finalmente tenía su recompensa pues no era sino un príncipe encantado al que el amor lograba devolver su verdadera faz.
Nada de eso sucede en King Kong, para el que no hay redención posible ya que su única faz es la faz monstruosa de la naturaleza. Siempre he pensado que las escenas de la cueva, en que King Kong se detiene a contemplar a la diminuta Fay Wray, que patalea asustada en su mano, guardan una de las imágenes más hermosas concebidas por el hombre para expresar la imposibilidad última del amor. La película de Cooper y Schoedsack se abría con un proverbio árabe: "La Bestia miró la cara de la Bella, y detuvo su mano. Y desde ese día estaba muerta". Y éste, en efecto, es el significado último de King Kong, que el que ama tiene que morir. Peter Jackson ha aprendido esa dulce y terrible lección y ha hecho una película que prolonga y enriquece la original. Pero su aportación esencial no está en los deslumbrantes efectos especiales, ni en la perfección de las distintas escenas de acción, sino en su recreación del personaje femenino de la historia. De hecho, Fay Wray, la encantadora rubita de la película de los años treinta, no tiene comparación posible con Naomi Watts. Fay Wray se pasaba la película dando gritos y desmayándose, de acuerdo con una visión de la mujer no excesivamente estimulante que hacía de ésta poco más que un mero juguete sexual. Y es aquí donde el personaje interpretado por Naomi Watts supera a su modelo por mantenerse más fiel al cuento, donde Bella se vuelve hacia la Bestia y llega a amarla, según el dictamen de Chesterton, antes de que se vuelva amable. Peter Jackson no hace sino darle a King Kong alguien a la altura de su amor. Pues el amor, sólo se puede dar entre iguales. Mejor dicho, es el esfuerzo de igualdad entre los que son diferentes.
Este protagonismo del personaje femenino impregna la nueva versión del mito. Incluso las escenas de las feroces peleas, los momentos en que King Kong pelea con sucesivos enemigos con una sola mano, pues lleva a su delicada amiga en la otra, ilustran perfectamente de lo que acabo de decir. La pelea ya no es una lucha por la primacía o la supervivencia, sino una forma de proteger algo infinitamente valioso. Como si Peter Jackson quisiera decirnos que lo que debemos mirar no es la pelea en sí, sino el milagro de ese cuerpecito que gracias a King Kong sigue vivo como una llama azotada por la tormenta.
Porque lo que le pasa a King Kong es que ha abandonado el reino del deseo para ingresar en el del amor. Las diferencias entre uno y otro son sutiles pero decisivas. El reino del deseo pone el énfasis en el sujeto que desea; el del amor en el objeto deseado. El mundo del deseo se confunde con el apetito, y en él la pulsión preexiste al objeto. Tenemos hambre y buscamos algo que comer. Es verdad que hay cosas más apetitosas que otras, pero eso no oculta que es nuestra hambre la protagonista de lo que sucede. Vemos una hermosa manzana y tendemos la mano para cogerla. En el reino del deseo el protagonista es nuestro apetito; en el del amor, y esto es lo verdaderamente extraño, la manzana.
Y eso es lo que le pasa a King Kong. Se topa con la muchacha encadenada y en vez de devorarla, como ha hecho otras veces, se queda perplejo mirándola. Es lo que sucede en los cuentos, donde nada es lo que parece y hay que detenerse a escuchar. Como si hubiera algo intocable en los seres que amamos, algo de lo que no cabe apropiarse; y el amor fuera aceptarlo así. Como si el amor se nutriera por igual de la presencia y de la renuncia. Y por eso las escenas finales en Nueva York son como una larga despedida, una despedida semejante a las que hacen a los amantes prolongar en los andenes sus besos y caricias sabiendo que de un momento a otro se tendrán que separar. Creo que estas escenas son uno de los poemas de amor y muerte más hermosos que se han rodado jamás. Me atrevería a decir, que están a la altura de aquella secuencia última de Gertrud, la película de Dreyer, en que se nos dice que no hay felicidad en el amor, que el amor es sufrimiento, es la desgracia. Y nunca ha habido un amante más tierno y desgraciado que King Kong. Y por eso Peter Jackson, en un gesto de justicia poética que sólo los grandes artistas son capaces de realizar, regala a King Kong ese instante de gloria que sin duda merece que es la escena del lago de Central Park helado. Los momentos en que King Kong y la chica juegan por primera vez, constituyen una de las escenas de amor más hermosas de la historia del cine, y bastaría por sí sola para hacer de esta película una película eterna que nunca morirá. ¿Lo hará este tipo de amor? No lo sé, pero si es así, a las generaciones del futuro les bastará con detenerse ante esta película admirable para saber cómo fue el amor en el siglo que acaba de terminar. Y nadie lo representa mejor que Naomi Watts. Por eso no sólo se niega a participar en el degradante espectáculo del teatro, cuando se muestra a un King Kong humillado y vencido, sino que será ella la que vaya a su encuentro cuando se escape, sembrando a su paso el pánico por las calles de Nueva York. La que llegará hasta la cima del Empire State, para encontrarse con él y protegerle. Aquí, es ella la activa. Corre, busca, quiere llegar a King Kong, como la más fervorosa enamorada. Merece figurar en la lista de las más excelsas amantes, junto a Julieta, junto a Eloisa, junto a la hermosa Melibea,junto a Isolda. Aun más grande que ellas, pues su amor está condenado, por su radical desigualdad, a no ser posible. Y ésa es la apuesta suprema de esta película: resolver esa desigualdad. Algo que se hace patente en la última y estremecedora escena, en que la mirada de Naomi Watts se cruza con la de un King Kong a punto de precipitarse al vacío. Y en el que ambos se dan cuenta de su radical semejanza. "A los dos nos pasa lo mismo, aunque no sepamos lo que es". Ése es el descubrimiento de todos los amantes del mundo. Por eso el amor se confunde con la muerte, que es la gran igualadora. En realidad, King Kong no hace sino estar muriéndose desde el comienzo de la película. Nadie era más poderoso que él, hasta que aparece Naomi Watts. Entonces todo cambia y en ese reino de ferocidad suprema que es la isla de la Calavera se abre ese espacio minúsculo de la dulzura. Pero pocas cosas hay más terribles que la dulzura, ya que en ella siempre se oculta la idea de la renuncia. La vida para Naomi Watts es el barco, su carrera de actriz, el éxito, su amor con el escritor; de la misma forma que para King Kong la vida es su vecindad con los indígenas, las muchachas que le entregan en sacrifico cada luna llena, sus luchas jubilosas con los otros seres de la isla. El espacio de lo propio, el culto a la voluntad. Pero entonces sus caminos se cruzan y ambos toman una senda nueva, de extravío y dulzura. Y algo nos hace desear que la recorran hasta el final. Y al hacerlo nos entregan el descubrimiento tal vez más dulce y terrible que nos está reservado a los hombres: que el amor es lo que no podemos tener de la vida.
Y es verdad que el fin de King Kong nos causará una pena infinita, y que al terminar la película estaremos con el alma encogida por su fracaso, pero no lo es menos que muy pronto nos habremos dado cuenta que no ha habido criatura más afortunada que él. Nadie, en efecto, fue más feroz cuando tenía que defender lo que amaba, ni más tierno y gracioso en las escenas de amor. Aún más, tuvo un privilegio que ninguno de nosotros alcanzará jamás. Un poema de José Jiménez Lozano dice: "Pequeño gorrioncillo, has sido dinosaurio. / Te doy las gracias / por ser ahora tan minúsculo". Ése fue el privilegio de King Kong: que la persona amada le cupiera en la palma de la mano. Ninguna de nuestras victorias en el amor se podrá comparar nunca a esa delicada victoria.
Nada de eso sucede en King Kong, para el que no hay redención posible ya que su única faz es la faz monstruosa de la naturaleza. Siempre he pensado que las escenas de la cueva, en que King Kong se detiene a contemplar a la diminuta Fay Wray, que patalea asustada en su mano, guardan una de las imágenes más hermosas concebidas por el hombre para expresar la imposibilidad última del amor. La película de Cooper y Schoedsack se abría con un proverbio árabe: "La Bestia miró la cara de la Bella, y detuvo su mano. Y desde ese día estaba muerta". Y éste, en efecto, es el significado último de King Kong, que el que ama tiene que morir. Peter Jackson ha aprendido esa dulce y terrible lección y ha hecho una película que prolonga y enriquece la original. Pero su aportación esencial no está en los deslumbrantes efectos especiales, ni en la perfección de las distintas escenas de acción, sino en su recreación del personaje femenino de la historia. De hecho, Fay Wray, la encantadora rubita de la película de los años treinta, no tiene comparación posible con Naomi Watts. Fay Wray se pasaba la película dando gritos y desmayándose, de acuerdo con una visión de la mujer no excesivamente estimulante que hacía de ésta poco más que un mero juguete sexual. Y es aquí donde el personaje interpretado por Naomi Watts supera a su modelo por mantenerse más fiel al cuento, donde Bella se vuelve hacia la Bestia y llega a amarla, según el dictamen de Chesterton, antes de que se vuelva amable. Peter Jackson no hace sino darle a King Kong alguien a la altura de su amor. Pues el amor, sólo se puede dar entre iguales. Mejor dicho, es el esfuerzo de igualdad entre los que son diferentes.
Este protagonismo del personaje femenino impregna la nueva versión del mito. Incluso las escenas de las feroces peleas, los momentos en que King Kong pelea con sucesivos enemigos con una sola mano, pues lleva a su delicada amiga en la otra, ilustran perfectamente de lo que acabo de decir. La pelea ya no es una lucha por la primacía o la supervivencia, sino una forma de proteger algo infinitamente valioso. Como si Peter Jackson quisiera decirnos que lo que debemos mirar no es la pelea en sí, sino el milagro de ese cuerpecito que gracias a King Kong sigue vivo como una llama azotada por la tormenta.
Porque lo que le pasa a King Kong es que ha abandonado el reino del deseo para ingresar en el del amor. Las diferencias entre uno y otro son sutiles pero decisivas. El reino del deseo pone el énfasis en el sujeto que desea; el del amor en el objeto deseado. El mundo del deseo se confunde con el apetito, y en él la pulsión preexiste al objeto. Tenemos hambre y buscamos algo que comer. Es verdad que hay cosas más apetitosas que otras, pero eso no oculta que es nuestra hambre la protagonista de lo que sucede. Vemos una hermosa manzana y tendemos la mano para cogerla. En el reino del deseo el protagonista es nuestro apetito; en el del amor, y esto es lo verdaderamente extraño, la manzana.
Y eso es lo que le pasa a King Kong. Se topa con la muchacha encadenada y en vez de devorarla, como ha hecho otras veces, se queda perplejo mirándola. Es lo que sucede en los cuentos, donde nada es lo que parece y hay que detenerse a escuchar. Como si hubiera algo intocable en los seres que amamos, algo de lo que no cabe apropiarse; y el amor fuera aceptarlo así. Como si el amor se nutriera por igual de la presencia y de la renuncia. Y por eso las escenas finales en Nueva York son como una larga despedida, una despedida semejante a las que hacen a los amantes prolongar en los andenes sus besos y caricias sabiendo que de un momento a otro se tendrán que separar. Creo que estas escenas son uno de los poemas de amor y muerte más hermosos que se han rodado jamás. Me atrevería a decir, que están a la altura de aquella secuencia última de Gertrud, la película de Dreyer, en que se nos dice que no hay felicidad en el amor, que el amor es sufrimiento, es la desgracia. Y nunca ha habido un amante más tierno y desgraciado que King Kong. Y por eso Peter Jackson, en un gesto de justicia poética que sólo los grandes artistas son capaces de realizar, regala a King Kong ese instante de gloria que sin duda merece que es la escena del lago de Central Park helado. Los momentos en que King Kong y la chica juegan por primera vez, constituyen una de las escenas de amor más hermosas de la historia del cine, y bastaría por sí sola para hacer de esta película una película eterna que nunca morirá. ¿Lo hará este tipo de amor? No lo sé, pero si es así, a las generaciones del futuro les bastará con detenerse ante esta película admirable para saber cómo fue el amor en el siglo que acaba de terminar. Y nadie lo representa mejor que Naomi Watts. Por eso no sólo se niega a participar en el degradante espectáculo del teatro, cuando se muestra a un King Kong humillado y vencido, sino que será ella la que vaya a su encuentro cuando se escape, sembrando a su paso el pánico por las calles de Nueva York. La que llegará hasta la cima del Empire State, para encontrarse con él y protegerle. Aquí, es ella la activa. Corre, busca, quiere llegar a King Kong, como la más fervorosa enamorada. Merece figurar en la lista de las más excelsas amantes, junto a Julieta, junto a Eloisa, junto a la hermosa Melibea,junto a Isolda. Aun más grande que ellas, pues su amor está condenado, por su radical desigualdad, a no ser posible. Y ésa es la apuesta suprema de esta película: resolver esa desigualdad. Algo que se hace patente en la última y estremecedora escena, en que la mirada de Naomi Watts se cruza con la de un King Kong a punto de precipitarse al vacío. Y en el que ambos se dan cuenta de su radical semejanza. "A los dos nos pasa lo mismo, aunque no sepamos lo que es". Ése es el descubrimiento de todos los amantes del mundo. Por eso el amor se confunde con la muerte, que es la gran igualadora. En realidad, King Kong no hace sino estar muriéndose desde el comienzo de la película. Nadie era más poderoso que él, hasta que aparece Naomi Watts. Entonces todo cambia y en ese reino de ferocidad suprema que es la isla de la Calavera se abre ese espacio minúsculo de la dulzura. Pero pocas cosas hay más terribles que la dulzura, ya que en ella siempre se oculta la idea de la renuncia. La vida para Naomi Watts es el barco, su carrera de actriz, el éxito, su amor con el escritor; de la misma forma que para King Kong la vida es su vecindad con los indígenas, las muchachas que le entregan en sacrifico cada luna llena, sus luchas jubilosas con los otros seres de la isla. El espacio de lo propio, el culto a la voluntad. Pero entonces sus caminos se cruzan y ambos toman una senda nueva, de extravío y dulzura. Y algo nos hace desear que la recorran hasta el final. Y al hacerlo nos entregan el descubrimiento tal vez más dulce y terrible que nos está reservado a los hombres: que el amor es lo que no podemos tener de la vida.
Y es verdad que el fin de King Kong nos causará una pena infinita, y que al terminar la película estaremos con el alma encogida por su fracaso, pero no lo es menos que muy pronto nos habremos dado cuenta que no ha habido criatura más afortunada que él. Nadie, en efecto, fue más feroz cuando tenía que defender lo que amaba, ni más tierno y gracioso en las escenas de amor. Aún más, tuvo un privilegio que ninguno de nosotros alcanzará jamás. Un poema de José Jiménez Lozano dice: "Pequeño gorrioncillo, has sido dinosaurio. / Te doy las gracias / por ser ahora tan minúsculo". Ése fue el privilegio de King Kong: que la persona amada le cupiera en la palma de la mano. Ninguna de nuestras victorias en el amor se podrá comparar nunca a esa delicada victoria.
Gustavo Martin Garzo / El regreso de King Kong.
(Hacía mucho tiempo que no leía algo que me gustara tanto como este artículo que leí ayer, en el diario El País. No me he resistido a la tentación de subirlo al blog)
El objeto del deseo

¿Qué perseguimos? El amor, la riqueza, la gloria o la libertad, claro está, y más prosaicamente, la vecina, el último metro, el pan de cada día. Pero existe algo que es particularmente importante para cada uno de nosotros. En el centro de la “realidad” hay un objeto que es la causa de nuestro deseo. Es un poco como el muñequito del roscón de reyes: está oculto en su interior, no sabemos cómo es y todos esperamos que nos toque aunque no sepamos qué hacer con él cuando lo tengamos en la mano... además, por lo general no lo conseguimos.
Vamos a observar más de cerca este objeto oculto. Para ello empezaremos dando un rodeo y visitando un cuadro algo austero que pintó Holbein, Los embajadores, y que llamó la atención de Jacques Lacan. ¿Qué representa esta tela? Nada más que a dos personajes ricamente vestidos (aunque las pieles y el oro tengan una connotación un poco vulgar en nuestros días), con cara de estar aburriéndose bastante. Sin embargo, están rodeados por todo lo necesario para entretenerse en un domingo lluvioso: libros, instrumentos de música y algunos objetos dignos del “equipo del pequeño científico”, a la venta en todos comercios del ramo. Hasta aquí nada de especialmente apasionante, excepto que, en el primer plano del cuadro, delante de los personajes, hay algo muy extraño.
Se trata de una forma suspendida y oblicua que recuerda vagamente un platillo volante o un reloj blando de los que pintaba Dalí. En realidad es una anamorfosis, es decir, un dibujo deformado, y sólo se aprecia cuando el espectador pasa por delante del cuadro y está a punto de salir de la sala (para los amantes de la cultura, la obra se expone en la Nacional Gallery de Londres). Es la anamorfosis de una calavera, que sirve para poner de manifiesto la vanidad de las cosas humanas, y especialmente de las artes y las ciencias que entretienen a nuestros dos mocetones. El dibujo revela que todos nos obsesionamos con unas banalidades que nos llevan a olvidarnos de lo esencial. ¡Lagarto, lagarto!
Y para Lacan, lo esencial no es otra cosa que el objeto del deseo, que en este caso es la mirada. El hueco que crea la anamorfosis en el cuadro deja un espacio en el que se situará la mirada del espectador. Porque el ojo, y ahí es adonde pretende llegar el psicoanalista, no es lo mismo que la mirada. Cuando uno mira un cuadro le añade su mirada, aunque al mismo tiempo el cuadro se imprima en el fondo de su ojo. Hay un intercambio: el cuadro invita al que mira a depositar en él su mirada, y en contrapartida ofrece algo al ojo. Es un trato desigual, porque, como ocurre en el amor, lo que se da no es de la misma naturaleza que lo que se recibe: “Nunca me miras donde yo te veo”, declara el psicoanalista. Con el ojo miramos, y con la mirada podemos ver: un matiz sutil que nos deja deslumbrados.
Y ahora, una deslumbrante demostración: el ojo no puede circular, pero la mirada sí circula, como un objeto. En fin, es cierto que no podemos tocarla, pero según Lacan, no por eso deja de ser un objeto. Del mismo modo que la voz, el pecho o incluso los excrementos, aunque estos últimos ya los había señalado Freud. Cada uno de nosotros tiene un objeto de predilección, causa del deseo, al que Lacan da el nombre de “objeto a” (o también el “objeto A minúscula”); este concepto es una invención de Lacan, basada en trabajos de psicoanalistas como Mèlanie Klein y Winnicott. El “objeto a”, oculto y codiciado, nos hace vivir, nos hace correr y a veces nos paraliza. Hay que imaginar esta porción de placer, este pequeño “plus de goce” que parece tan abstracto, como lo que nos proporcionaría lo que nos falta, lo que haría que nuestro deseo quedara por fin colmado. Suponiendo que pudiéramos conseguirlo, lo que no es el caso, porque el “objeto a” se nos escapa irremisiblemente.
Sin embargo, nos empecinamos en dar vueltas alrededor de este maldito objeto sin alcanzarlo jamás. La pulsión, que está programada para ello, intenta apoderarse de él. Por eso va y viene entre nuestro “objeto a” y los otros, las personas que nos rodean. Como dice Lacan, todo el mundo se pasa la vida viendo y exhibiéndose (quienes giran en torno a la mirada), escuchando y haciéndose oír (quienes tienen a la voz como objeto de predilección), comiendo y dejándose devorar (estos prefieren el pecho), o incluso llenando de mierda a los demás y dejando que se les caguen encima (predomina el zurullo).* La mirada, la voz, el pecho, las heces: todo aquello que, desde el cuerpo hacia el exterior, puede atravesar un orificio, pasar entre los labios, salir de un agujero, surgir de una grieta. Y el fantasma, la puesta en escena del deseo, permite acomodar el objeto, siempre de la misma manera. Continuamos haciéndolo aunque llevemos varios años de diván a cuestas: la única diferencia es que sabemos que toda nuestra vida se reduce a la relación con un objeto inaccesible, con el que entablamos un vínculo de goce fijado de antemano.
De todos modos, el mundo capitalista ya había presentido todo eso hace mucho tiempo, aunque no lo había teorizado (el capitalista es listo, pero no un intelectual). ¡El objeto a” está en el centro de nuestro sistema económico! La función de los medios de comunicación de masas consiste en vehicular la mirada y la voz hasta cada uno de nosotros; cuando vemos la tele, cuando oímos la radio, consumimos “objeto a” sin saberlo. Pero no nos contentamos con consumirlo sino que también lo producimos, tarea en la cual nos esforzamos al máximo, y todos nos convertimos en proletarios explotados para producir la plétora de bienes que nuestra industria necesita lanzar al mercado todos los años. Muchos de ellos tienen que ver directamente con la mirada o la voz: reproductores de vídeo, teléfonos móviles, programas de televisión, por no hablar de la electricidad y de los equipos necesarios para trasladar todo eso hasta los hogares de los consumidores...
Nuestra sociedad trata de colmar el vacío del individuo, aplacar su carencia; por eso, fabricando los objetos del bienestar, nos hacen creer que algunos de ellos son capaces de rellenar la brecha del deseo. Está claro que nos mienten: la ciencia ficción es la ficción de un mundo donde, satisfaciendo la necesidad de goce, se llega al límite del deseo... más o menos como en 1984, la famosa e inquietante obra futurista de Orwell. En realidad, como el objeto del deseo es definitivamente inalcanzable, es eso lo que nos permite seguir deseando, y por tanto consumiendo.
Moraleja: En el centro de la realidad, en el centro del amor y el deseo, está la carencia, el vacío, la muerte ¡Salta a la vista!
* El psicoanalista no teme a las palabras: si fuera así se dedicaría a otra cosa.
Vamos a observar más de cerca este objeto oculto. Para ello empezaremos dando un rodeo y visitando un cuadro algo austero que pintó Holbein, Los embajadores, y que llamó la atención de Jacques Lacan. ¿Qué representa esta tela? Nada más que a dos personajes ricamente vestidos (aunque las pieles y el oro tengan una connotación un poco vulgar en nuestros días), con cara de estar aburriéndose bastante. Sin embargo, están rodeados por todo lo necesario para entretenerse en un domingo lluvioso: libros, instrumentos de música y algunos objetos dignos del “equipo del pequeño científico”, a la venta en todos comercios del ramo. Hasta aquí nada de especialmente apasionante, excepto que, en el primer plano del cuadro, delante de los personajes, hay algo muy extraño.
Se trata de una forma suspendida y oblicua que recuerda vagamente un platillo volante o un reloj blando de los que pintaba Dalí. En realidad es una anamorfosis, es decir, un dibujo deformado, y sólo se aprecia cuando el espectador pasa por delante del cuadro y está a punto de salir de la sala (para los amantes de la cultura, la obra se expone en la Nacional Gallery de Londres). Es la anamorfosis de una calavera, que sirve para poner de manifiesto la vanidad de las cosas humanas, y especialmente de las artes y las ciencias que entretienen a nuestros dos mocetones. El dibujo revela que todos nos obsesionamos con unas banalidades que nos llevan a olvidarnos de lo esencial. ¡Lagarto, lagarto!
Y para Lacan, lo esencial no es otra cosa que el objeto del deseo, que en este caso es la mirada. El hueco que crea la anamorfosis en el cuadro deja un espacio en el que se situará la mirada del espectador. Porque el ojo, y ahí es adonde pretende llegar el psicoanalista, no es lo mismo que la mirada. Cuando uno mira un cuadro le añade su mirada, aunque al mismo tiempo el cuadro se imprima en el fondo de su ojo. Hay un intercambio: el cuadro invita al que mira a depositar en él su mirada, y en contrapartida ofrece algo al ojo. Es un trato desigual, porque, como ocurre en el amor, lo que se da no es de la misma naturaleza que lo que se recibe: “Nunca me miras donde yo te veo”, declara el psicoanalista. Con el ojo miramos, y con la mirada podemos ver: un matiz sutil que nos deja deslumbrados.
Y ahora, una deslumbrante demostración: el ojo no puede circular, pero la mirada sí circula, como un objeto. En fin, es cierto que no podemos tocarla, pero según Lacan, no por eso deja de ser un objeto. Del mismo modo que la voz, el pecho o incluso los excrementos, aunque estos últimos ya los había señalado Freud. Cada uno de nosotros tiene un objeto de predilección, causa del deseo, al que Lacan da el nombre de “objeto a” (o también el “objeto A minúscula”); este concepto es una invención de Lacan, basada en trabajos de psicoanalistas como Mèlanie Klein y Winnicott. El “objeto a”, oculto y codiciado, nos hace vivir, nos hace correr y a veces nos paraliza. Hay que imaginar esta porción de placer, este pequeño “plus de goce” que parece tan abstracto, como lo que nos proporcionaría lo que nos falta, lo que haría que nuestro deseo quedara por fin colmado. Suponiendo que pudiéramos conseguirlo, lo que no es el caso, porque el “objeto a” se nos escapa irremisiblemente.
Sin embargo, nos empecinamos en dar vueltas alrededor de este maldito objeto sin alcanzarlo jamás. La pulsión, que está programada para ello, intenta apoderarse de él. Por eso va y viene entre nuestro “objeto a” y los otros, las personas que nos rodean. Como dice Lacan, todo el mundo se pasa la vida viendo y exhibiéndose (quienes giran en torno a la mirada), escuchando y haciéndose oír (quienes tienen a la voz como objeto de predilección), comiendo y dejándose devorar (estos prefieren el pecho), o incluso llenando de mierda a los demás y dejando que se les caguen encima (predomina el zurullo).* La mirada, la voz, el pecho, las heces: todo aquello que, desde el cuerpo hacia el exterior, puede atravesar un orificio, pasar entre los labios, salir de un agujero, surgir de una grieta. Y el fantasma, la puesta en escena del deseo, permite acomodar el objeto, siempre de la misma manera. Continuamos haciéndolo aunque llevemos varios años de diván a cuestas: la única diferencia es que sabemos que toda nuestra vida se reduce a la relación con un objeto inaccesible, con el que entablamos un vínculo de goce fijado de antemano.
De todos modos, el mundo capitalista ya había presentido todo eso hace mucho tiempo, aunque no lo había teorizado (el capitalista es listo, pero no un intelectual). ¡El objeto a” está en el centro de nuestro sistema económico! La función de los medios de comunicación de masas consiste en vehicular la mirada y la voz hasta cada uno de nosotros; cuando vemos la tele, cuando oímos la radio, consumimos “objeto a” sin saberlo. Pero no nos contentamos con consumirlo sino que también lo producimos, tarea en la cual nos esforzamos al máximo, y todos nos convertimos en proletarios explotados para producir la plétora de bienes que nuestra industria necesita lanzar al mercado todos los años. Muchos de ellos tienen que ver directamente con la mirada o la voz: reproductores de vídeo, teléfonos móviles, programas de televisión, por no hablar de la electricidad y de los equipos necesarios para trasladar todo eso hasta los hogares de los consumidores...
Nuestra sociedad trata de colmar el vacío del individuo, aplacar su carencia; por eso, fabricando los objetos del bienestar, nos hacen creer que algunos de ellos son capaces de rellenar la brecha del deseo. Está claro que nos mienten: la ciencia ficción es la ficción de un mundo donde, satisfaciendo la necesidad de goce, se llega al límite del deseo... más o menos como en 1984, la famosa e inquietante obra futurista de Orwell. En realidad, como el objeto del deseo es definitivamente inalcanzable, es eso lo que nos permite seguir deseando, y por tanto consumiendo.
Moraleja: En el centro de la realidad, en el centro del amor y el deseo, está la carencia, el vacío, la muerte ¡Salta a la vista!
* El psicoanalista no teme a las palabras: si fuera así se dedicaría a otra cosa.
Corinne Maier / Preocuparse es divertido.
La dama del amor cortés

Nada está escrito y nada se conoce de antemano en el amor. ¡Salvo que sea un amor no consumado, porque en ese caso sí sabe uno a qué atenerse! El amor cortés, que interesó mucho a Jacques Lacan, es un invento de los tiempos del feudalismo cristiano, cuando la homosexualidad ya estaba un poco pasada de moda. En esta forma de amor un tanto peculiar, la Dama es un ser idealizado, colocado en un pedestal, inalcanzable; es fría, inhumana y siempre dice no. Podemos imaginárnosla con el rostro de la Cruela de Vil de Los 101 dálmatas.
Según Lacan, ¿para qué sirve el amor cortés? El galán corteja a su Dama, pero no lo hace para “consumar” nada. En esta historia el sexo queda postergado sine die, pero no se trata solamente de un juego de seducción, pues el galán se consagra por entero al servicio de su elegida. Un comportamiento bastante enigmático, sobre todo para la humanidad del siglo XXI, acostumbrada a multiplicar las conquistas en las discotecas y a llenar el carrito en el hipermercado. Algunos observadores de la vida contemporánea aseguran que la castidad se está poniendo otra vez de moda (¿información o intoxicación informativa?), pero ¿no se deberá más al sida y a la hepatitis B que a consideraciones morales?
El amor cortés es un misterio para el psicoanálisis: no es un resultado de la moralidad, porque la historia demuestra que a la humanidad, la moral le importa un pepino. Lo máximo que se puede decir es que el amor casto resulta útil para sublimar: para escribir poemas, por ejemplo, porque la gente de la Edad Media tenía formas inteligentes de distraerse. También sirve para espabilar a los tíos, para que aprendan a dar pasitos de baile, porque si no, esos palurdos no pensarían más que en cazar o beber. Y de él procede la cortesía, aunque está claro que el hombre es un inútil y es imposible educarlo.
De hecho, esta utilidad del amor oculta el hecho de que “no hay relación sexual”, como sentencia Lacan. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que el acto sexual no se puede enmarcar en un sistema de representaciones. Cuando el hombre y la mujer copulan, este acto no crea ninguna identidad: no explica que el hombre pueda tenerse por hombre o la mujer por mujer. La mejor prueba es que en general repiten, y ya sabemos que uno no repite las actividades en las que fracasa. Como los protagonistas no se entienden, no puede haber diálogo, lo que explica nuestro déficit de conocimientos sobre el sexo. Podríamos preguntarnos incluso si no es precisamente ese déficit de conocimientos sobre la relación sexual lo que lleva a ciertas personas a acumular diplomas y títulos, o incluso, en el caso de los más ambiciosos, a inventar la ciencia.
El amor cortés excluye el sexo, y por eso no nos damos cuenta de que la historia no se sostiene. Evidentemente es una simulación, pero Jacques Lacan alaba su elegancia. Además, verse falto de algo no está desprovisto de cierto encanto. Porque, en realidad, ¿qué desea el galán? Desea desear, profesa a su Dama un amor platónico, incorpóreo por naturaleza; su objeto de pasión carece de realidad carnal, motivo por el cual es un amor inhumano. En la poesía, según observa Lacan, esta inverosímil conexión ha creado escuela. Dante está locamente enamorado de su Beatriz, pero nunca habla con ella; Beatriz se impone como el Otro absoluto, sublime, y por tanto desconocido e inaccesible. Dante, aparte de no tocarla, lo único que recibe de ella es un aleteo de pestañas. La caída de ojos de la hermosa Beatriz es la improbable causa de toda la obra del poeta: del mismo modo que, según la moderna “teoría de las catástrofes”, el aleteo de una mariposa puede provocar un ciclón en el otro extremo del planeta.
No son sólo los hombres quienes se consagran al servicio de una dama. Un caso de Freud comentado por Lacan, el de “la joven homosexual”, demuestra que algunas mujeres pueden hacer lo mismo. Se trata de una muchacha joven que se consagra con devoción al amor de una mujer a la que corteja, asumiendo a su lado el papel del hombre. Ahora bien, el objetivo de este amor ideal es provocar al padre, porque este la ha decepcionado al engendrar con su madre el niño que la hija esperaba de él. Es algo que está dentro del orden de las cosas, pero la muchacha tiene celos y decide demostrar al padre lo que es amar, amar de veras. Y para ello no se anda con chiquitas, ya que no duda en tirarse desde un puente bien alto (al final se salva) ante los ojos de su padre cuando su amiga amenaza con romper. La caída de la joven es un “paso al acto” que alude al nacimiento del niño, que también cae (es parido, arrojado al mundo): el niño es el nudo gordiano de esta historia, y al otro lado del niño, está el falo. La joven no puede tenerlo (de su padre), y por eso decide serlo (para su dama). Podemos reformular del siguiente modo la lógica de esta joven, a la que más habría valido saltarse alguna clase en el instituto que dedicarse a saltar desde los puentes: “No he podido tener un hijo de mi padre, como sustituto del falo que yo no tengo; ya que las cosas son así, encarnaré el falo con mi persona y se lo restituiré* a una mujer, la cual, por definición, carece de él”.
CONCLUSIÓN DE UNA HISTORIA SIN CONSUMACIÓN POSIBLE: El amor cortés es un juego en torno al tener y al ser; más allá de eso está el Nada, que para Lacan es bastante más que nada. El galán que revolotea en torno a su dama sin llegar a conseguirla nunca demuestra que dar un rodeo es la mejor forma de acercarse a lo esencial.
* Es lo mismo que sucede con Tintín en El cetro de Ottokar, donde nuestro héroe restituye al muy seductor rey de Sildavia lo que este necesita para tener poder, es decir, para reinar: nos referimos al cetro, instrumento fálico donde los haya.
Según Lacan, ¿para qué sirve el amor cortés? El galán corteja a su Dama, pero no lo hace para “consumar” nada. En esta historia el sexo queda postergado sine die, pero no se trata solamente de un juego de seducción, pues el galán se consagra por entero al servicio de su elegida. Un comportamiento bastante enigmático, sobre todo para la humanidad del siglo XXI, acostumbrada a multiplicar las conquistas en las discotecas y a llenar el carrito en el hipermercado. Algunos observadores de la vida contemporánea aseguran que la castidad se está poniendo otra vez de moda (¿información o intoxicación informativa?), pero ¿no se deberá más al sida y a la hepatitis B que a consideraciones morales?
El amor cortés es un misterio para el psicoanálisis: no es un resultado de la moralidad, porque la historia demuestra que a la humanidad, la moral le importa un pepino. Lo máximo que se puede decir es que el amor casto resulta útil para sublimar: para escribir poemas, por ejemplo, porque la gente de la Edad Media tenía formas inteligentes de distraerse. También sirve para espabilar a los tíos, para que aprendan a dar pasitos de baile, porque si no, esos palurdos no pensarían más que en cazar o beber. Y de él procede la cortesía, aunque está claro que el hombre es un inútil y es imposible educarlo.
De hecho, esta utilidad del amor oculta el hecho de que “no hay relación sexual”, como sentencia Lacan. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que el acto sexual no se puede enmarcar en un sistema de representaciones. Cuando el hombre y la mujer copulan, este acto no crea ninguna identidad: no explica que el hombre pueda tenerse por hombre o la mujer por mujer. La mejor prueba es que en general repiten, y ya sabemos que uno no repite las actividades en las que fracasa. Como los protagonistas no se entienden, no puede haber diálogo, lo que explica nuestro déficit de conocimientos sobre el sexo. Podríamos preguntarnos incluso si no es precisamente ese déficit de conocimientos sobre la relación sexual lo que lleva a ciertas personas a acumular diplomas y títulos, o incluso, en el caso de los más ambiciosos, a inventar la ciencia.
El amor cortés excluye el sexo, y por eso no nos damos cuenta de que la historia no se sostiene. Evidentemente es una simulación, pero Jacques Lacan alaba su elegancia. Además, verse falto de algo no está desprovisto de cierto encanto. Porque, en realidad, ¿qué desea el galán? Desea desear, profesa a su Dama un amor platónico, incorpóreo por naturaleza; su objeto de pasión carece de realidad carnal, motivo por el cual es un amor inhumano. En la poesía, según observa Lacan, esta inverosímil conexión ha creado escuela. Dante está locamente enamorado de su Beatriz, pero nunca habla con ella; Beatriz se impone como el Otro absoluto, sublime, y por tanto desconocido e inaccesible. Dante, aparte de no tocarla, lo único que recibe de ella es un aleteo de pestañas. La caída de ojos de la hermosa Beatriz es la improbable causa de toda la obra del poeta: del mismo modo que, según la moderna “teoría de las catástrofes”, el aleteo de una mariposa puede provocar un ciclón en el otro extremo del planeta.
No son sólo los hombres quienes se consagran al servicio de una dama. Un caso de Freud comentado por Lacan, el de “la joven homosexual”, demuestra que algunas mujeres pueden hacer lo mismo. Se trata de una muchacha joven que se consagra con devoción al amor de una mujer a la que corteja, asumiendo a su lado el papel del hombre. Ahora bien, el objetivo de este amor ideal es provocar al padre, porque este la ha decepcionado al engendrar con su madre el niño que la hija esperaba de él. Es algo que está dentro del orden de las cosas, pero la muchacha tiene celos y decide demostrar al padre lo que es amar, amar de veras. Y para ello no se anda con chiquitas, ya que no duda en tirarse desde un puente bien alto (al final se salva) ante los ojos de su padre cuando su amiga amenaza con romper. La caída de la joven es un “paso al acto” que alude al nacimiento del niño, que también cae (es parido, arrojado al mundo): el niño es el nudo gordiano de esta historia, y al otro lado del niño, está el falo. La joven no puede tenerlo (de su padre), y por eso decide serlo (para su dama). Podemos reformular del siguiente modo la lógica de esta joven, a la que más habría valido saltarse alguna clase en el instituto que dedicarse a saltar desde los puentes: “No he podido tener un hijo de mi padre, como sustituto del falo que yo no tengo; ya que las cosas son así, encarnaré el falo con mi persona y se lo restituiré* a una mujer, la cual, por definición, carece de él”.
CONCLUSIÓN DE UNA HISTORIA SIN CONSUMACIÓN POSIBLE: El amor cortés es un juego en torno al tener y al ser; más allá de eso está el Nada, que para Lacan es bastante más que nada. El galán que revolotea en torno a su dama sin llegar a conseguirla nunca demuestra que dar un rodeo es la mejor forma de acercarse a lo esencial.
* Es lo mismo que sucede con Tintín en El cetro de Ottokar, donde nuestro héroe restituye al muy seductor rey de Sildavia lo que este necesita para tener poder, es decir, para reinar: nos referimos al cetro, instrumento fálico donde los haya.
Corinne Maier / Preocuparse es divertido.
domingo, enero 22, 2006
De mujer a mujer

Ha sido Celia la que ha descubierto que he pasado la noche aquí. No sé qué habrá pensado al encontrarme en el mismo lugar en el que me dejó cuando terminó de trabajar, pero no ha comentado nada. Me ha ayudado a levantarme —si no llega a ser porque me ha sostenido, no hubiera podido dar un paso—, las piernas no me responden. Estoy aterida. No he sido consciente ni del frío ni de la hora hasta que ella me ha sacado del marasmo. Me dice que le ha costado hacerme reaccionar y que sólo cuando mencionó tu nombre me digné a mirarla y volver de donde quiera que estuviese. Me ha metido en la cama, con la manta eléctrica en la espalda y una botella de agua caliente para los pies. Balbina me ha subido un tazón de leche muy caliente con brandy, que tomo a pequeños sorbos, siguiendo sus indicaciones, mientras Celia me mira, entre preocupada y divertida, y me sonríe sin hablar. Me dice que vas a venir, y me asegura que no fue ella la que llamó, sino tú, para cerciorarte, aunque estabas casi segura, de que me encontrarías aquí. Me he puesto a llorar otra vez. No me ha dejado, incluso le ha pedido a Balbina dos bolsitas tibias de té que insiste en que me ponga en los ojos a ver si me baja un poco la hinchazón, para que no me veas con este aspecto deplorable. El amor es ciego, Marta, me dice, pero no tanto y, sinceramente, tal como estás “metes miedo a un susto”. Y me ha pedido que me duerma, que no me preocupe, que me despertarás tú, en cuanto llegues, que ya sabemos las dos cómo eres, y que te lo tomarás con calma; que aún no has salido de Madrid, así que podré dormir, como mínimo, cinco horas.
Nos hemos equivocado, Celia y yo, aún no han pasado tres horas desde que me abandoné al sueño y ya te oigo subir, de dos en dos, los escalones.
Nos hemos equivocado, Celia y yo, aún no han pasado tres horas desde que me abandoné al sueño y ya te oigo subir, de dos en dos, los escalones.
E. V. / Entre las demás mujeres.
sábado, enero 21, 2006
Soñando con Dédalo

Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador.
.
Una noche de hace miles de años, en un tiempo que no es posible calcular con exactitud, Dédalo, arquitecto y aviador, tuvo un sueño.
Soñó que se encontraba en las entrañas de un palacio inmenso, y estaba recorriendo un pasillo. El pasillo desembocaba en otro pasillo y Dédalo, cansado y confuso, lo recorría apoyándose en las paredes. Cuando hubo recorrido el pasillo, llegó a una pequeña sala octogonal de la cual partían ocho pasillos. Dédalo empezó a sentir una gran ansiedad y un deseo de aire puro. Enfiló un pasillo, pero este terminaba ante un muro. Recorrió otro, pero también terminaba ante un muro. Dédalo lo intentó siete veces hasta que, al octavo intento, enfiló un pasillo larguísimo que tras una serie de curvas y recodos desembocaba en otro pasillo. Dédalo entonces se sentó en un escalón de mármol y se puso a reflexionar. En las paredes del pasillo había antorchas encendidas que iluminaban frescos azules de pájaros y de flores.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo. Se quitó las sandalias y empezó a caminar descalzo sobre el suelo de mármol verde. Para consolarse, se puso a cantar una antigua cantinela que había aprendido de una vieja criada que lo había acunado en la infancia. Los arcos del largo pasillo le devolvían su voz diez veces repetida.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo.
En aquel momento salió a una amplia sala redonda, con frescos de paisajes absurdos. Aquella sala la recordaba, pero no recordaba por qué la recordaba. Había algunos asientos forrados con lujosos tejidos y, en el centro de la habitación, una ancha cama. En el borde de la cama estaba sentado un hombre esbelto, de complexión ágil y juvenil. Y aquel hombre tenía una cabeza de toro. Sostenía la cabeza entre las manos y sollozaba. Dédalo se le acercó y posó una mano sobre su hombro. ¿Por qué lloras?, le preguntó. El hombre liberó la cabeza de entre las manos y lo miró con sus ojos de bestia. Lloro porque estoy enamorado de la luna, dijo, la vi una sola vez, cuando era niño y me asomé a una ventana, pero no puedo alcanzarla porque estoy prisionero en este palacio. Me contentaría sólo con tenderme en un prado, durante la noche, y dejarme besar por sus rayos, pero estoy prisionero en este palacio, desde mi infancia estoy prisionero en este palacio. Y se echó a llorar de nuevo.
Y entonces Dédalo sintió un gran pesar y el corazón comenzó a palpitarle fuertemente en el pecho. Yo te ayudaré a salir de aquí, dijo.
El hombre-bestia levantó otra vez la cabeza y lo miró con sus ojos bovinos. En esta habitación hay dos puertas, dijo, y vigilando cada una de las puertas hay dos guardianes. Una puerta conduce a la libertad y otra puerta conduce a la muerte. Uno de los guardianes siempre dice la verdad, el otro miente siempre. Pero yo no sé cuál es el guardián que dice la verdad y cuál es el guardián que miente, ni cuál es la puerta de la libertad y cuál es la puerta de la muerte.
Sígueme, dijo Dédalo, ven conmigo.
Se acercó a uno de los guardianes y le preguntó: ¿Cuál es la puerta que según tu compañero conduce a la libertad? Y entonces se fue por la puerta contraria. En efecto, si hubiera preguntado al guardián mentiroso, éste, alterando la indicación verdadera del compañero, les habría indicado la puerta del patíbulo; si, en cambio, hubiera preguntado al guardián veraz, éste, dándoles sin modificar la indicación falsa del compañero, les habría indicado la puerta de la muerte.
Atravesaron aquella puerta y recorrieron de nuevo un largo pasillo. El pasillo ascendía y desembocaba en un jardín colgante desde el cual se dominaban las luces de una ciudad desconocida.
Ahora Dédalo recordaba, y se sentía feliz de recordar. Bajo los setos había escondido plumas y cera. Lo había preparado para él, para huir de aquel palacio. Con aquellas plumas y aquella cera construyó hábilmente un par de alas y las colocó sobre los hombros del hombre-bestia.
Después lo condujo hasta el borde del jardín y le habló.
La noche es larga, dijo, la luna muestra su cara y te espera, puedes volar hasta ella.
El hombre-bestia se dio la vuelta y lo miró con sus mansos ojos de bestia. Gracias, dijo.
Ve, dijo Dédalo, y lo ayudó con un empujón. Miró cómo el hombre-bestia se alejaba con amplias brazadas en la noche, volando hacia la luna. Y volaba, volaba.
Soñó que se encontraba en las entrañas de un palacio inmenso, y estaba recorriendo un pasillo. El pasillo desembocaba en otro pasillo y Dédalo, cansado y confuso, lo recorría apoyándose en las paredes. Cuando hubo recorrido el pasillo, llegó a una pequeña sala octogonal de la cual partían ocho pasillos. Dédalo empezó a sentir una gran ansiedad y un deseo de aire puro. Enfiló un pasillo, pero este terminaba ante un muro. Recorrió otro, pero también terminaba ante un muro. Dédalo lo intentó siete veces hasta que, al octavo intento, enfiló un pasillo larguísimo que tras una serie de curvas y recodos desembocaba en otro pasillo. Dédalo entonces se sentó en un escalón de mármol y se puso a reflexionar. En las paredes del pasillo había antorchas encendidas que iluminaban frescos azules de pájaros y de flores.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo. Se quitó las sandalias y empezó a caminar descalzo sobre el suelo de mármol verde. Para consolarse, se puso a cantar una antigua cantinela que había aprendido de una vieja criada que lo había acunado en la infancia. Los arcos del largo pasillo le devolvían su voz diez veces repetida.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo.
En aquel momento salió a una amplia sala redonda, con frescos de paisajes absurdos. Aquella sala la recordaba, pero no recordaba por qué la recordaba. Había algunos asientos forrados con lujosos tejidos y, en el centro de la habitación, una ancha cama. En el borde de la cama estaba sentado un hombre esbelto, de complexión ágil y juvenil. Y aquel hombre tenía una cabeza de toro. Sostenía la cabeza entre las manos y sollozaba. Dédalo se le acercó y posó una mano sobre su hombro. ¿Por qué lloras?, le preguntó. El hombre liberó la cabeza de entre las manos y lo miró con sus ojos de bestia. Lloro porque estoy enamorado de la luna, dijo, la vi una sola vez, cuando era niño y me asomé a una ventana, pero no puedo alcanzarla porque estoy prisionero en este palacio. Me contentaría sólo con tenderme en un prado, durante la noche, y dejarme besar por sus rayos, pero estoy prisionero en este palacio, desde mi infancia estoy prisionero en este palacio. Y se echó a llorar de nuevo.
Y entonces Dédalo sintió un gran pesar y el corazón comenzó a palpitarle fuertemente en el pecho. Yo te ayudaré a salir de aquí, dijo.
El hombre-bestia levantó otra vez la cabeza y lo miró con sus ojos bovinos. En esta habitación hay dos puertas, dijo, y vigilando cada una de las puertas hay dos guardianes. Una puerta conduce a la libertad y otra puerta conduce a la muerte. Uno de los guardianes siempre dice la verdad, el otro miente siempre. Pero yo no sé cuál es el guardián que dice la verdad y cuál es el guardián que miente, ni cuál es la puerta de la libertad y cuál es la puerta de la muerte.
Sígueme, dijo Dédalo, ven conmigo.
Se acercó a uno de los guardianes y le preguntó: ¿Cuál es la puerta que según tu compañero conduce a la libertad? Y entonces se fue por la puerta contraria. En efecto, si hubiera preguntado al guardián mentiroso, éste, alterando la indicación verdadera del compañero, les habría indicado la puerta del patíbulo; si, en cambio, hubiera preguntado al guardián veraz, éste, dándoles sin modificar la indicación falsa del compañero, les habría indicado la puerta de la muerte.
Atravesaron aquella puerta y recorrieron de nuevo un largo pasillo. El pasillo ascendía y desembocaba en un jardín colgante desde el cual se dominaban las luces de una ciudad desconocida.
Ahora Dédalo recordaba, y se sentía feliz de recordar. Bajo los setos había escondido plumas y cera. Lo había preparado para él, para huir de aquel palacio. Con aquellas plumas y aquella cera construyó hábilmente un par de alas y las colocó sobre los hombros del hombre-bestia.
Después lo condujo hasta el borde del jardín y le habló.
La noche es larga, dijo, la luna muestra su cara y te espera, puedes volar hasta ella.
El hombre-bestia se dio la vuelta y lo miró con sus mansos ojos de bestia. Gracias, dijo.
Ve, dijo Dédalo, y lo ayudó con un empujón. Miró cómo el hombre-bestia se alejaba con amplias brazadas en la noche, volando hacia la luna. Y volaba, volaba.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
Soñando con Leopardi

Sueño de Giacomo Leopardi, poeta y lunático.
Una noche de primeros de diciembre de 1827, en la hermosa ciudad de Pisa, en la calle de la Faggiola, durmiendo entre dos colchones para protegerse del terrible frío que atenazaba la ciudad, Giacomo Leopardi, poeta y lunático, tuvo un sueño. Soñó que se encontraba en un desierto, y que era un pastor. Pero, en lugar de tener un rebaño que lo seguía, estaba cómodamente sentado en una calesa tirada por cuatro ovejas blancas, y aquellas cuatro ovejas eran su rebaño.
El desierto y las colinas que lo circundaban eran de una finísima arena de plata que relucía como la luz de las luciérnagas. Ya había anochecido, pero no hacía frío, es más, parecía una de esas suaves noches de primavera tardía, de manera que Leopardi se quitó el gabán con el que se cubría y lo apoyó en el brazo de la calesa.
¿Adónde me lleváis, mis queridas ovejillas?, preguntó.
Te llevamos de paseo, respondieron las cuatro ovejas, somos ovejas vagabundas.
¿Pero qué lugar es éste?, preguntó Leopardo, ¿dónde estamos?
Luego lo descubrirás, respondieron las ovejas, cuando te hayas encontrado con la persona que te espera.
¿Quién es esa persona?, preguntó Leopardi, me gustaría saberlo.
Ja, ja, rieron las ovejas mirándose entre sí, no podemos decírtelo, tiene que ser una sorpresa.
Leopardi tenía hambre, y le habría gustado tomar algo dulce, un buen pastel de piñones era justamente lo que más le apetecía.
Quisiera un pastel, dijo, ¿no hay ningún sitio en el que pueda comprarse un pastel en este desierto?
Justo detrás de aquella colina, respondieron las ovejas, ten un poco de paciencia.
Llegaron al final del desierto y bordearon la colina, a los pies de la cual había una tienda. Era una hermosa pastelería completamente acristalada y relucía con una luz plateada. Leopardi se puso a mirar el escaparate, sin saber qué escoger. En primera fila estaban los pasteles, de todos los colores y de todos los tamaños: pasteles verdes de pistacho, pasteles rojizos de frambuesa, pasteles amarillos de limón, pasteles rosas de fresa. Detrás estaban los mazapanes, con sus formas divertidas o apetitosas: hechos con manzana y naranja, hechos de cereza, o con forma de animales. Y al final estaban los merengues cremosos y densos, con una almendra encima. Leopardi llamó al pastelero y compró tres dulces: un pastelito de fresa, un mazapán y un merengue. El pastelero era un hombrecillo completamente de plata, con los cabellos níveos y los ojos azules, que le dio los dulces y le regaló una caja de chocolatinas. Leopardi subió a la calesa y mientras las ovejas reemprendían la marcha él se puso a degustar las exquisiteces que había comprado. La carretera había empezado a empinarse y ahora ascendía por la colina. Y, qué extraño, también aquel terreno relucía, era translúcido y emanaba un resplandor de plata. Las ovejas se detuvieron ante una casita que refulgía en la noche. Leopardi descendió porque comprendió que había llegado, cogió la caja de chocolatinas y entró en la casa. Dentro había una muchacha sentada en una silla que bordaba sobre un bastidor.
Entra, entra, te estaba esperando, dijo la muchacha. Se dio la vuelta y le sonrió, y Leopardo la reconoció. Era Silvia. Sólo que ahora era toda de plata, tenía las mismas facciones de antaño, pero era de plata.
Silvia, querida Silvia, dijo Leopardi cogiéndole las manos, qué dulce es volver a verte, pero ¿por qué eres toda de plata?
Porque soy una selenita, respondió Silvia, cuando uno muere viene a la luna y se transforma de este modo.
Pero ¿por qué estoy yo también aquí?, preguntó Leopardi, ¿acaso estoy muerto?
Tú no eres éste, dijo Silvia, es sólo tu idea, tú permaneces todavía en la tierra.
¿Y desde aquí puede verse la tierra?, preguntó Leopardi.
Silvia lo condujo hasta una ventana donde había un telescopio. Leopardi acercó un ojo a la lente y lo primero que vio fue un palacio. Lo reconoció: era su palacio. Una ventana tenía todavía luz, Leopardo miró a través de ella y vio a su padre, con el camisón puesto y el orinal en una mano, que se dirigía hacia la cama. Sintió una punzada en el corazón y desplazó el telescopio. Vio una torre inclinada sobre un gran prado y, en sus cercanías, una calle tortuosa con un edificio donde se veía una débil luz. Se esforzó por ver a través de la ventana y vio una modesta habitación, con una cómoda y una mesa sobre la que había un cuaderno junto al cual se estaba consumiendo un cabo de vela. Se vio a sí mismo metido en la cama durmiendo entre dos colchones.
¿Estoy muerto?, preguntó a Silvia.
No, dijo Silvia, sólo estás durmiendo y sueñas con la luna.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
viernes, enero 20, 2006
Soñando con Goya
.
La noche del primero de mayo de 1820, mientras su intermitente locura lo visitaba, Francisco de Goya y Lucientes, pintor y visionario, tuvo un sueño.
Soñó que estaba con su amante de juventud bajo un árbol. Era la austera campiña de Aragón y el sol estaba en lo alto. Su amante estaba sentada en un columpio y él la empujaba por la cintura. Su amante llevaba un pequeño parasol de encaje y reía con risas breves y nerviosas. Después su amante se dejó caer y él la siguió, rodando por el prado. Se deslizaron por la pendiente de la colina hasta que llegaron a un muro amarillo. Se asomaron por encima del muro y vieron unos soldados, iluminados por un farol, que estaban fusilando a un grupo de hombres. El farol era una incongruencia en aquel paisaje soleado, pero iluminaba lívidamente la escena. Los soldados dispararon y los hombres cayeron, cubriendo los charcos de su propia sangre. Entonces Francisco de Goya y Lucientes sacó el pincel de pintor que llevaba en el cinturón y avanzó blandiéndolo amenazadoramente. Los soldados, como por encanto, desaparecieron, asustados ante aquella visión. Y en su lugar apareció un gigante horrendo que devoraba una pierna humana. Tenía el pelo sucio y el rostro lívido, dos hilos de sangre se deslizaban por las comisuras de su boca, sus ojos estaban velados, pero se reía.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya Y lucientes.
El gigante se limpió la boca y dijo: Soy el monstruo que domina a la humanidad, la Historia es mi madre.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió su pincel. El gigante desapareció y en su lugar apareció una vieja. Era una bruja sin dientes, con la piel apergaminada y los ojos amarillos.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
Soy la desilusión, dijo la vieja, y domino el mundo, porque todo sueño humano es un sueño breve.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió su pincel. la vieja desapareció y en su lugar apareció un perro. Era un pequeño perro sepultado en la arena, de la que sólo sobresalía la cabeza.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
El perro alzó el cuello y dijo: Soy la bestia de la desesperación y me burlo de tus penas.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió el pincel. El perro desapareció y en su lugar apareció un hombre. Era un viejo grueso, con el rostro hinchado e infeliz.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
El hombre esbozó una sonrisa cansada y dijo: Soy Francisco de Goya y Lucientes, contra mí no podrás hacer nada.
En aquel momento Francisco de Goya y Lucientes se despertó y se encontró solo en su cama.
Soñó que estaba con su amante de juventud bajo un árbol. Era la austera campiña de Aragón y el sol estaba en lo alto. Su amante estaba sentada en un columpio y él la empujaba por la cintura. Su amante llevaba un pequeño parasol de encaje y reía con risas breves y nerviosas. Después su amante se dejó caer y él la siguió, rodando por el prado. Se deslizaron por la pendiente de la colina hasta que llegaron a un muro amarillo. Se asomaron por encima del muro y vieron unos soldados, iluminados por un farol, que estaban fusilando a un grupo de hombres. El farol era una incongruencia en aquel paisaje soleado, pero iluminaba lívidamente la escena. Los soldados dispararon y los hombres cayeron, cubriendo los charcos de su propia sangre. Entonces Francisco de Goya y Lucientes sacó el pincel de pintor que llevaba en el cinturón y avanzó blandiéndolo amenazadoramente. Los soldados, como por encanto, desaparecieron, asustados ante aquella visión. Y en su lugar apareció un gigante horrendo que devoraba una pierna humana. Tenía el pelo sucio y el rostro lívido, dos hilos de sangre se deslizaban por las comisuras de su boca, sus ojos estaban velados, pero se reía.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya Y lucientes.
El gigante se limpió la boca y dijo: Soy el monstruo que domina a la humanidad, la Historia es mi madre.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió su pincel. El gigante desapareció y en su lugar apareció una vieja. Era una bruja sin dientes, con la piel apergaminada y los ojos amarillos.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
Soy la desilusión, dijo la vieja, y domino el mundo, porque todo sueño humano es un sueño breve.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió su pincel. la vieja desapareció y en su lugar apareció un perro. Era un pequeño perro sepultado en la arena, de la que sólo sobresalía la cabeza.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
El perro alzó el cuello y dijo: Soy la bestia de la desesperación y me burlo de tus penas.
Francisco de Goya y Lucientes dio un paso y blandió el pincel. El perro desapareció y en su lugar apareció un hombre. Era un viejo grueso, con el rostro hinchado e infeliz.
¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y Lucientes.
El hombre esbozó una sonrisa cansada y dijo: Soy Francisco de Goya y Lucientes, contra mí no podrás hacer nada.
En aquel momento Francisco de Goya y Lucientes se despertó y se encontró solo en su cama.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
jueves, enero 19, 2006
Soñando con Freud

Sueño del doctor Sigmund Freud, intérprete de los sueños ajenos.
La noche del veintidós de septiembre de 1939, el día antes de morir, el doctor Sigmund Freud, intérprete de los sueños ajenos, tuvo un sueño.
Soñó que se había convertido en Dora y que estaba cruzando una Viena bombardeada. La ciudad estaba destruida, y de las ruinas de los edificios se alzaba una nube de polvo y de humo.
¿Cómo es posible que esta ciudad haya sido destruida?, se preguntaba el doctor Freud, e intentaba sujetarse los senos, que eran postizos. Pero en aquel momento se cruzó, en la Rathausstrasse, con Frau Marta, que avanzaba con el Neue Frei Presse abierto ante sí.
Oh, querida Dora, dijo Frau Marta, acabo de leer precisamente ahora que el doctor Freud ha vuelto a Viena desde París y vive justo aquí, en el número siete de la Rathausstrasse, quizá le sentaría bien que lo visitara. Y mientras lo decía, apartó con el pie el cadáver de un soldado.
El doctor Freud sintió una gran vergüenza y se bajó el velo del sombrero. No sé por qué, dijo tímidamente.
Porque tiene usted muchos problemas, querida Dora, dijo Frau Marta, tiene usted muchos problemas, como todos nosotros, necesita confiarse a alguien, y, créame, nadie mejor que el doctor Freud para las confidencias, él lo comprende todo acerca de las mujeres, a veces parece incluso una mujer, de tanto como se ensimisma en su papel.
El doctor Freud se despidió con amabilidad pero con rapidez y retomó su camino. Un poco más adelante se cruzó con el mozo del carnicero, que la miró con insistencia y le soltó un piropo grosero. El doctor Freud se detuvo, porque hubiera querido darle un puñetazo, pero el mozo del carnicero le miró las piernas y le dijo: Dora, a ti te hace falta un hombre de verdad, para que dejes de estar enamorada de tus fantasías.
El doctor Freud se detuvo irritado. Y tú ¿cómo lo sabes?, le preguntó.
Lo sabe toda Viena, dijo el mozo del carnicero, tú tienes demasiadas fantasías sexuales, lo ha descubierto el doctor Freud.
El doctor Freud levantó los puños. Eso ya era demasiado. Que él, el doctor Freud, tenía fantasías sexuales. Eran los demás quienes tenían esas fantasías, los que acudían a hacerle sus confidencias. Él era un hombre íntegro, y aquel tipo de fantasías era un problema de niños o de perturbados.
Venga, no seas tonta, dijo el mozo del carnicero, y le pellizcó suavemente la mejilla.
El doctor Freud se pavoneó. Después de todo, no le disgustaba ser tratado con familiaridad por un viril mozo de carnicero, y después de todo él era Dora, que tenía problemas nefandos.
Continuó avanzando por la Rathausstrasse y llegó ante su casa. Su casa, su bella casa, ya no existía, había sido destruida por un obús. Pero en el pequeño jardín, que había quedado intacto, estaba su diván. Y en el diván se hallaba tumbado un palurdo con zuecos y la camisa por fuera, que estaba roncando.
El doctor Freud se le acercó y lo despertó. ¿Qué hace usted aquí?, le preguntó.
El palurdo lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Busco al doctor Freud.
El doctor Freud soy yo, dijo el doctor Freud.
No me haga reír, señora, respondió el palurdo.
Muy bien, dijo el doctor Freud, le confesaré una cosa, hoy he decidido asumir la apariencia de una de mis pacientes, por eso voy vestido así, soy Dora.
Dora, dijo el palurdo, pero si yo te amo. Y diciendo esto la abrazó. El doctor Freud sintió una gran turbación y se dejó caer sobre el diván. Y en aquel momento se despertó. Era su última noche, pero él no lo sabía.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
miércoles, enero 18, 2006
Soñando con Chéjov
 Sueño de Antón Chéjov, escritor y médico.
Sueño de Antón Chéjov, escritor y médico. Una noche de 1890, mientras se encontraba en la isla de Sajalín, adonde había ido a visitar a los detenidos, Antón Chéjov, escritor y médico, tuvo un sueño. Soñó que estaba en el pabellón de un hospital y que le habían puesto una camisa de fuerza. Junto a él había dos viejos decrépitos que representaban su locura. Él estaba despierto, lúcido, seguro, y hubiera querido escribir la historia de un caballo. Llegó un doctor vestido de blanco y Antón Chéjov le pidió papel y lápiz.
Usted no puede escribir porque tiene demasiada teorética, dijo el doctor, usted es solamente un pobre moralista, y los locos no pueden permitírselo.
¿Cómo se llama usted?, le preguntó Antón Chéjov.
No puedo decirle mi nombre, respondió el doctor, pero sepa usted que odio a los que escriben, especialmente si tienen demasiada teorética. Es la teorética lo que estropea el mundo.
Antón Chéjov sintió ganas de abofetearlo, pero entretanto el doctor había sacado un lápiz de labios y se estaba retocando la boca. Después se puso una peluca y dijo: Soy su enfermera, pero usted no puede escribir, porque tiene demasiada teorética, usted es solamente un moralista, y ha venido a Sajalín en camisón. Y, diciendo esto, le liberó los brazos.
Usted es un pobre diablo, dijo Antón Chéjov, pero no sabe ni siquiera qué son caballos.
¿Y para qué quiero conocer caballos?, preguntó el doctor, yo conozco sólo al director de mi hospital.
Su director es un asno, dijo Antón Chéjov, no un caballo, una bestia de carga que ha soportado mucho en su vida. Y después añadió: Permítame escribir.
A usted no se le permite escribir, dijo el doctor, porque está loco.
Los viejos que estaban junto a él se dieron la vuelta en la cama y uno de ellos se levantó para evacuar en el orinal.
No importa, dijo Antón Chéjov, le voy a regalar un puñal, para que se lo pueda meter entre los dientes; y con ese puñal en la boca besará al director de su clínica y se intercambiarán un beso de acero.
Y después se dio la vuelta y comenzó a pensar en un caballo. Y en un cochero. Y el cochero era infeliz, porque quería contar a alguien la muerte de su hijo varón. Pero nadie lo escuchaba, porque la gente no tenía tiempo y le consideraba un pelmazo. Y entonces el cochero se lo contaba a su caballo, que era un animal paciente. Era un viejo caballo que tenía ojos humanos.
Y en aquel momento llegaron al galope dos caballos alados montados por dos mujeres a las que Antón Chéjov conocía. Eran dos actrices y llevaban en la mano un ramo de cerezo en flor. El cochero ató los dos caballos a su landó, Antón Chéjov se acomodó en el asiento y la carroza despegó de la habitación del hospital, enfiló uno de los ventanales y se elevó por el cielo. Y mientras volaban entre las nubes veían al doctor con su peluca que hacía gestos de berrinche y les lanzaba maldiciones. Las dos actrices dejaron caer dos pétalos de flor de cerezo y el cochero sonrió diciendo: Tengo una historia que contar, es una historia muy triste, pero creo que vos podéis comprenderme, querido Antón Chéjov.
Antón Chéjov se apoyó en el respaldo, se tapó el cuello con una bufanda y dijo: Tengo todo el tiempo del mundo, soy muy paciente y me gustan las historias de la gente.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
martes, enero 17, 2006
Soñando con Stevenson
 Sueño de Robert Louis Stevenson, escritor y viajero.
Sueño de Robert Louis Stevenson, escritor y viajero. Una noche de junio de 1865, cuando tenía quince años, mientras se encontraba en una habitación del hospital de Edimburgo, Robert Louis Stevenson, futuro escritor y viajero, tuvo un sueño. Soñó que se había convertido en un hombre maduro y que se hallaba en un velero. El velero tenía las velas hinchadas por el viento y navegaba a través del aire. Él estaba a cargo del timón y lo pilotaba como se pilota un globo aerostático. El velero pasó sobre Edimburgo, después atravesó las montañas de Francia y comenzó a sobrevolar un océano azul. Sabía que había tomado aquella nave porque sus pulmones no conseguían respirar, y necesitaba aire. Y ahora respiraba perfectamente bien, los vientos le llenaban de aire limpio los pulmones y su tos se había calmado.
El velero se posó sobre el agua y comenzó a avanzar velozmente. Robert Louis Stevenson había desplegado todas las velas y se dejaba guiar por el viento. En un momento determinado vio una isla en el horizonte, y numerosas canoas alargadas, conducidas por hombres oscuros, le salieron al encuentro. Robert Louis Stevenson vio cómo las canoas se ponían a su flanco y le indicaban la ruta a seguir; y mientras lo hacían, los indígenas entonaban cantos de alegría y lanzaban al puente de la nave coronas de flores blancas.
Cuando llegó a cien metros de la isla, Robert Louis Stevenson arrojó el ancla y descendió por una escala de cuerda hasta la canoa principal, que lo esperaba al pie de las amuras. Era una canoa majestuosa, con un tótem gigantesco en la proa. Los indígenas lo abrazaron y lo abanicaban con anchas hojas de palmera, mientras le ofrecían fruta dulcísima.
Esperándolo en la isla había mujeres y niños que danzaban riendo y que le pusieron guirnaldas de flores al cuello. El jefe del poblado se le acercó y le señaló la cumbre de la montaña. Robert Louis Stevenson comprendió que debía llegar hasta allí, pero no sabía por qué. Pensó que con su mala respiración no conseguiría nunca llegar hasta la cumbre, e intentó explicárselo a los indígenas por señas. Pero éstos ya lo habían comprendido y le habían preparado una silla entrelazando juncos y hojas de palmeras. Robert Louis Stevenson se acomodó en ella y cuatro robustos indígenas se colocaron la silla sobre los hombros y comenzaron a ascender hacia la montaña. Mientras subían, Robert Louis Stevenson veía un panorama inexplicable: veía Escocia y Francia, América y Nueva York, y toda su vida pasada que aún debía suceder. Y a lo largo de las laderas de la montaña, árboles benéficos y flores carnosas llenaban el aire de un perfume que le abría los pulmones.
Los indígenas se detuvieron frente a una gruta y se sentaron en el suelo cruzando las piernas. Robert Louis Stevenson comprendió que debía penetrar en la cueva, le dieron una antorcha y entró. Hacía fresco, y el aire olía a musgo. Robert Louis Stevenson avanzó por el vientre de la montaña hasta una habitación natural que lejanos terremotos habían excavado en la roca y de la que colgaban enormes estalactitas. En medio de la habitación había un cofre de plata. Robert Louis Stevenson lo abrió de par en par y vio que dentro había un libro. Era un libro que hablaba de una isla, de viajes, de aventuras, de un niño y de piratas; y en el libro estaba escrito su nombre. Entonces salió de la cueva, ordenó a los indígenas que volvieran al poblado y ascendió hasta la cumbre con el libro bajo el brazo. Después se tumbó sobre la hierba y abrió el libro por la primera página. Sabía que se iba a quedar allí, en aquella cumbre, leyendo aquel libro. Porque el aire era puro, la historia era como el aire y abría el alma; y allí, leyendo, era hermoso aguardar el final.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
lunes, enero 16, 2006
Soñando con Toulouse-Lautrec.
Sueño de Henri de Toulouse-Lautrec, pintor y hombre infeliz.
.
Una noche de marzo de 1890, en un burdel de París, después de haber pintado el cartel para una bailarina a la que amaba sin ser correspondido, Henri de Toulouse-Lautrec, pintor y hombre infeliz, tuvo un sueño. Soñó que estaba en los campos de su Albi, y que era verano. Se hallaba bajo un cerezo cargado de cerezas y hubiera querido coger algunas, pero sus piernas cortas y deformes no le permitían llegar hasta la primera rama cargada de fruta. Entonces se puso de puntillas y, como si fuera la cosa más natural del mundo, sus piernas comenzaron a alargarse hasta que alcanzaron una longitud normal. Una vez hubo cogido las cerezas, sus piernas comenzaron de nuevo a encogerse y Henri de Toulouse-Lautrec volvió a encontrarse a su altura de enanito.
Vaya, exclamó, así que puedo crecer a voluntad. Y se sintió feliz. Empezó a atravesar un campo de trigo. Las espigas lo superaban y su cabeza abría un surco entre las mieses. Le parecía que estaba en una extraña selva por la que avanzaba a ciegas. Al final del campo había un arroyo. Henri de Toulouse-Lautrec se reflejó en él y vio un enano feo con las piernas deformes vestido con pantalones de cuadros y un sombrero en la cabeza. Entonces se puso de puntillas y sus piernas se alargaron grácilmente, se convirtió en un hombre normal y el agua le devolvió la imagen de un joven apuesto y elegante. Henri de Toulouse-Lautrec se encogió de nuevo, se desnudó y se sumergió en el arroyo para refrescarse. Cuando hubo acabado el baño, se secó al sol, se vistió y se puso de nuevo en camino. Estaba cayendo la tarde, y al fondo de la llanura vio una corona de luces. Se dirigió hacia allí caracoleando sobre sus cortas piernecitas y, al llegar, se dio cuenta de que estaba en París. Era el edificio del Moulin Rouge, con sus aspas de molino iluminadas girando en el techo. Una gran multitud se agolpaba a la entrada, y junto a la taquilla un enorme cartel de colores chillones anunciaba el espectáculo de la velada, un cancán. El cartel reproducía una bailarina que danzaba sobre el escenario sujetándose la falda levantada, justo delante de las candilejas de gas. Henri de Toulouse-Lautrec se sintió satisfecho, porque aquel cartel lo había dibujado él. Después evitó mezclarse con la multitud y accedió por la entrada trasera, recorrió un pequeño corredor mal iluminado y apareció entre bastidores. El espectáculo acababa de comenzar. La música era estrepitosa y Jane Avril, en el escenario, bailaba como una endemoniada. Henri de Toulouse-Lautrec sintió un feroz deseo de salir a escena él también y de tomar por la mano a Jane Avril para bailar con ella. Se puso de puntillas y sus piernas se alargaron inmediatamente. Entonces se lanzó fogosamente al baile, su chistera rodó hacia un lado y él se dejó llevar por el frenesí del cancán. Jane Avril no parecía en absoluto sorprendida de que hubiera alcanzado una estatura normal, bailaba y cantaba y lo abrazaba, y era feliz. Entonces cayó el telón, el escenario desapareció y Henri de Toulouse-Lautrec se encontró con su Jane Avril en los campos de Albi. Ahora era de nuevo mediodía y las cigarras cantaban como enloquecidas. Jane Avril, exhausta por el calor y la danza, se dejó caer bajo una encina y se levantó las faldas hasta las rodillas. Después le tendió los brazos y Henri de Toulouse-Lautrec se dejó caer en ellos con voluptuosidad. Jane Avril lo abrazó contra su seno y lo acunó como se acuna a un niño. A mí me gustabas incluso con las piernas cortas, le susurró al oído, pero ahora que tus piernas han crecido me gustas todavía más. Henri de Toulouse-Lautrec sonrió y la abrazó a su vez, y, apretando la almohada, se dio la vuelta y siguió soñando.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
domingo, enero 15, 2006
Soñando con Debussy
La noche del veintinueve de junio de 1893, una límpida noche de verano, Achille-Claude Debussy, músico y esteta, soñó que se encontraba en una playa. Era una playa de la costa toscana, ribeteada de monte bajo y de pinos. Debussy llegó con unos pantalones de lino y un sombrero de paja, entró en la caseta que le había asignado Pinky y se quitó la ropa. Entrevió a Pinky en la playa, pero en vez de hacerle un gesto de saludo, se deslizó hacia la sombra de la caseta. Pinky era una bella señora propietaria de una villa, se ocupaba de los escasos bañistas de su playa privada y paseaba por el litoral cubierta por un velo azul que le caía del sombrero. Pertenecía a la antigua nobleza y tuteaba a todo el mundo. Eso no le gustaba a Debussy, quien prefería ser tratado con fórmulas de cortesía.
Antes de ponerse el bañador flexionó varias veces las rodillas y después se acarició largo rato el sexo, que tenía semierecto, porque la visión de aquella playa solitaria, con el sol y el azul del mar, le producía cierta excitación. Se puso un bañador sobrio, de color azul, con dos estrellitas blancas en los hombros. Y en aquel momento vio que Pinky, ella y los dos alanos que la acompañaban siempre, había desaparecido y en la playa no había nadie. Debussy atravesó la playa con una botella de champagne que llevaba consigo. Cuando llegó junto a la toalla, excavó un pequeño agujero en la arena y metió en él la botella para que se mantuviera fresca, después entró en el mar y se puso a nadar.
Sintió de inmediato el benéfico influjo del agua. Le gustaba el mar por encima de cualquier cosa y hubiera querido dedicarle alguna pieza musical. El sol estaba en su cenit y la superficie del agua resplandecía. Debussy regresó pausadamente, con amplias brazadas. Cuando llegó a la orilla desenterró la botella de champagne y se bebió casi la mitad. Le parecía como si el tiempo se hubiera detenido y pensó que era eso lo que la música debía lograr: detener el tiempo.
Se dirigió hacia la caseta y se desnudó. Mientras se estaba desnudando oyó ruidos en el boscaje y se asomó. Entre los matorrales, pocos metros por delante de él, vio a un fauno que cortejaba a dos ninfas. Una ninfa acariciaba los hombros del fauno, mientras la otra, con gran languidez, ejecutaba algunos movimientos de danza.
Debussy sintió una gran laxitud y empezó a acariciarse muy despacio. Después avanzó en el boscaje. Cuando lo vieron llegar, los tres seres le sonrieron y el fauno comenzó a tocar un pífano. Era exactamente la música que a Debussy le hubiera gustado componer, y la grabó mentalmente. Después se sentó sobre las agujas de los pinos, con el sexo erguido. Entonces el fauno tomó a una ninfa y se enlazó con ella. Y la otra ninfa se acercó a Debussy con ágil paso de danza y le acarició el vientre. Era mediodía y el tiempo estaba inmóvil.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
sábado, enero 14, 2006
Soñando con Rimbaud

Sueño de Arthur Rimbaud, poeta y vagabundo.
La noche del veintitrés de junio de 1891, en el hospital de Marsella, Arthur Rimbaud, poeta y vagabundo, tuvo un sueño. Soñó que estaba cruzando las Ardenas. Llevaba su pierna amputada bajo el brazo y se apoyaba en una muleta. La pierna amputada estaba envuelta en papel de periódico, en el cual, en titulares de gran tamaño, estaba impresa una de sus poesías.
Era casi medianoche y había luna llena. Los prados eran de plata, y Arthur cantaba. Llegó hasta las cercanías de un caserío en el que se veía una luz encendida a través de la ventana. Se tumbó en la hierba, bajo un enorme almendro, y siguió cantando. Cantaba una canción revolucionaria y errabunda que hablaba de una mujer y de un fusil. Al poco rato la puerta se abrió y salió una mujer que avanzó hacia él. Era una mujer joven, y llevaba el pelo suelto. Si quieres un fusil como el de tu canción, yo puedo dártelo, dijo la mujer, lo tengo en el granero.
Rimbaud se aferró a su pierna amputada y rió. Voy a la Comuna de París, dijo, y necesito un fusil.
La mujer lo guió hasta el granero. Era una construcción de dos plantas. En el piso de abajo había ovejas, y en el piso de arriba, al que se subía por una escalera de travesaños, estaba el granero. No puedo subir hasta ahí arriba, dijo Rimbaud, te esperaré aquí, entre las ovejas. Se tumbó sobre la paja y se quitó los pantalones. Cuando la mujer bajó, lo encontró preparado para hacer el amor. Si quieres una mujer como la de tu canción, dijo la mujer, yo puedo dártela. Rimbaud la abrazó y le preguntó: ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Aurelia, dijo la mujer, porque es una mujer de sueño. Y se desabrochó el vestido.
Se amaron entre las ovejas, y Rimbaud mantenía siempre cerca su pierna amputada. Cuando se hubieron amado, la mujer dijo: Quédate. No puedo, respondió Rimbaud, tengo que marcharme, sal fuera conmigo, para ver cómo nace el alba. Salieron a la explanada mientras empezaba a clarear. Tú no oyes esos gritos, dijo Rimbaud, pero yo los oigo, vienen de París y me llaman, es la libertad, es la llamada de la lejanía.
La mujer seguía desnuda, bajo el almendro. Te dejo mi pierna, dijo Rimbaud, cuida de ella.
Y se dirigió hacia la carretera principal. Qué maravilla, ahora ya no cojeaba. Caminaba como si tuviera dos piernas. Y, bajo sus zuecos, la carretera resonaba. El alba era roja por el horizonte. Y él cantaba, y era feliz.
Era casi medianoche y había luna llena. Los prados eran de plata, y Arthur cantaba. Llegó hasta las cercanías de un caserío en el que se veía una luz encendida a través de la ventana. Se tumbó en la hierba, bajo un enorme almendro, y siguió cantando. Cantaba una canción revolucionaria y errabunda que hablaba de una mujer y de un fusil. Al poco rato la puerta se abrió y salió una mujer que avanzó hacia él. Era una mujer joven, y llevaba el pelo suelto. Si quieres un fusil como el de tu canción, yo puedo dártelo, dijo la mujer, lo tengo en el granero.
Rimbaud se aferró a su pierna amputada y rió. Voy a la Comuna de París, dijo, y necesito un fusil.
La mujer lo guió hasta el granero. Era una construcción de dos plantas. En el piso de abajo había ovejas, y en el piso de arriba, al que se subía por una escalera de travesaños, estaba el granero. No puedo subir hasta ahí arriba, dijo Rimbaud, te esperaré aquí, entre las ovejas. Se tumbó sobre la paja y se quitó los pantalones. Cuando la mujer bajó, lo encontró preparado para hacer el amor. Si quieres una mujer como la de tu canción, dijo la mujer, yo puedo dártela. Rimbaud la abrazó y le preguntó: ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Aurelia, dijo la mujer, porque es una mujer de sueño. Y se desabrochó el vestido.
Se amaron entre las ovejas, y Rimbaud mantenía siempre cerca su pierna amputada. Cuando se hubieron amado, la mujer dijo: Quédate. No puedo, respondió Rimbaud, tengo que marcharme, sal fuera conmigo, para ver cómo nace el alba. Salieron a la explanada mientras empezaba a clarear. Tú no oyes esos gritos, dijo Rimbaud, pero yo los oigo, vienen de París y me llaman, es la libertad, es la llamada de la lejanía.
La mujer seguía desnuda, bajo el almendro. Te dejo mi pierna, dijo Rimbaud, cuida de ella.
Y se dirigió hacia la carretera principal. Qué maravilla, ahora ya no cojeaba. Caminaba como si tuviera dos piernas. Y, bajo sus zuecos, la carretera resonaba. El alba era roja por el horizonte. Y él cantaba, y era feliz.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
viernes, enero 13, 2006
Soñando con Pessoa

Sueño de Fernando Pessoa, poeta y fingidor.
La noche del 7 de marzo de 1914, Fernando Pessoa, poeta y fingidor, soñó que despertaba. Tomó un café en su pequeña habitación de realquilado, se afeitó y se vistió con un traje elegante. Se puso su impermeable porque fuera estaba lloviendo. Cuando salió, eran las ocho menos veinte y a las ocho en punto se encontraba en la estación central, en el apeadero del tren que se dirigía a Santarém. El tren partió con absoluta puntualidad, a las ocho y cinco. Fernando Pessoa encontró sitio en un compartimento en el cual estaba sentada, leyendo, una señora que aparentaba unos cincuenta años. La señora era su madre pero no era su madre, y estaba sumida en la lectura. También Fernando Pessoa se puso a leer. Aquel día tenía que leer dos cartas que le habían llegado de Sudáfrica y que le hablaban de una infancia lejana.
Fui como la hierba y no me arrancaron, dijo en cierto momento la señora que aparentaba unos cincuenta años. A Fernando Pessoa le gustó la frase, de modo que la anotó en un cuaderno. Mientras tanto, frente a ellos, pasaba el paisaje llano del Ribatejo, con arrozales y praderas.
Cuando llegaron a Santarém, Fernando Pessoa cogió un simón. ¿Sabe usted dónde se encuentra una solitaria casa encalada?, preguntó al conductor. El conductor era un hombrecillo grueso, con la nariz rosácea a causa del alcohol. Claro, dijo, es la casa del señor Caeiro, la conozco muy bien. Y fustigó al caballo. El caballo empezó a trotar sobre la carretera principal flanqueada por palmeras. En los campos se veían cabañas de paja con algunos negros en la entrada.
Pero ¿dónde estamos?, preguntó Pessoa al conductor, ¿adónde me lleva?
Estamos en Sudáfrica, respondió el conductor, y estoy llevándolo a casa del señor Caeiro.
Pessoa se sintió más tranquilo y se apoyó en el respaldo del asiento. Ah, con que estaba en Sudáfrica, era justo lo que él quería. Cruzó las piernas con satisfacción y vio sus tobillos desnudos bajo los pantalones de marinero. Comprendió que era un niño y eso lo alegró mucho. Era magnífico ser un niño que viajaba por Sudáfrica. Sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno con delectación. Ofreció uno al conductor, quien lo aceptó ávidamente.
Estaba cayendo el crepúsculo cuando llegaron a la vista de una casa blanca que estaba sobre una colina salpicada de cipreses. Era una típica casa ribatejana, alargada y baja, con un tejado inclinado de color rojo. El simón enfiló el camino de los cipreses, la grava crujió bajo las ruedas, un perro ladró en el campo.
En la puerta de la casa había una viejecita con gafas y una toca blanca. Pessoa comprendió enseguida que se trataba de la tía abuela de Alberto Caeiro, y alzándose sobre las puntas de los pies la besó en las mejillas.
No permita que mi Alberto se canse demasiado, dijo la viejecita, tiene una salud muy delicada.
Se hizo a un lado y Pessoa entró en la casa. Era una habitación amplia, decorada con sencillez. Había una chimenea, una pequeña librería, un aparador lleno de platos, un sofá y dos sillones. Alberto Caeiro estaba sentado en uno de los sillones y tenía la cabeza reclinada hacia atrás. Era el HEADMASTER Nicholas, su profesor en la High School.No sabía que Caeiro fuera usted, dijo Fernando Pessoa, y saludó con una ligera inclinación. Alberto Caeiro le indicó con un gesto cansado que entrara. Adelante, querido Pessoa, dijo, he hecho que viniera hasta aquí porque quería que supiera usted la verdad.
Mientras tanto, la tía abuela llegó con una bandeja en la que había té y pastas. Caeiro y Pessoa se sirvieron y cogieron las tazas. Pessoa se acordó de que no debía levantar el meñique, porque no era elegante. Se arregló la esclavina de su traje de marinero y encendió un cigarrillo. Usted es mi maestro, dijo.
Caeiro suspiró y después sonrió. Es una larga historia, dijo, pero es inútil que se la cuente con pelos y señales, usted es inteligente y la comprenderá aunque me salte algunos pasajes. Sepa sólo esto: Yo soy usted.
Explíquese mejor, dijo Pessoa.
Soy la parte más profunda de usted, dijo Caeiro, su parte oscura. Por eso soy su maestro.
Un campanario, en el pueblo cercano, dio las horas.
¿Y qué debo hacer?, preguntó Pessoa.
Debe usted seguir mi voz, dijo Caeiro, me escuchará en la vigilia y en el sueño, a veces lo molestaré, otras veces no querrá oírme. Pero tendrá que escucharme, deberá tener la valentía de escuchar esta voz, si quiere ser un gran poeta.
Lo haré, dijo Pessoa, se lo prometo.
Se levantó y se despidió. El simón estaba esperándolo en la puerta. Ahora se había transformado de nuevo en adulto y le había crecido el bigote. ¿Dónde tengo que llevarlo?, preguntó el conductor. Lléveme hasta el final del sueño, dijo Pessoa, hoy es el día triunfal de mi vida.
Era el ocho de marzo, y por la ventana de Pessoa se filtraba un tímido sol.
.
Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.
Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.
.
(Este y otros sueños de sueños de Antonio Tabucchi están en los archivos de setiembre, pero me ha apetecido de nuevo echarles un vistazo. O quizá volverlos a soñar)
miércoles, enero 11, 2006
Já!, qué mate...

JÁ!, QUÉ MATE...
Querida amiga,
Llevo días intentando escribir para contar lo que a continuación leerás. Primero pensé que mejor no escribía nada y cuando estuviéramos juntas te lo explicaba. Ahora está la duda de si empiezo por el principio o por el final... Teniendo en cuenta que el inicio y el desarrollo de la cuestión lo conoces, iré al desenlace final (si te sigues preguntando, intrigada, de qué estoy hablando es del tema: Jesusito ya no de mi vida).
Sabes de todas las dudas que se han ido acumulando en mi cabeza respecto a las “extrañas” circunstancias que rodearon nuestra relación desde el principio... las cosas fueron torciéndose, aunque ahora creo que estaban curvadas ya en su origen y no hay peor ciego que el que no quiere ver (en este caso, la ciega era yo).
Su habilidad para hacerme sentir bien anulaba cualquier resquicio de funcionamiento neuronal en mi cerebro. Reconozco mi ingenuidad. En cualquier caso, lo bueno de ir de ilusa por la vida es que, de cara a la galería, piensan que no vas a ser capaz de atar cabos... y eso hace que “la galería” cometa errores. Errores que yo iba archivando en mi memoria; cuando hubo suficiente información acumulada ésta se transformó en conocimiento y decidí actuar en consecuencia.
Él me acostumbró a tenerlo a “ratitos” (estaba muy ocupado con sus asuntos) y yo creía todas sus excusas; aún así me daba cuenta de situaciones extrañas. Cada vez que le decía algo al respecto, o se callaba, o lo achacaba a sus “circunstancias”. Tenía ganas de estar solo, no quería abusar de mi paciencia, etc, etc... ¡fíjate! que buena persona... sus constantes desapariciones eran para que no me cansara de su monótona verborrea. Ninguna paciencia es infinita y la mía, mayor de lo normal, tampoco.
Un fin de semana en el que, como de costumbre, no apareció, me cansé de ser Penélope en espera de Ulises y fui a ver el mar. El paisaje marino me ayuda a organizar las ideas. Decidí olvidar aquella historia de pareja en la que sólo funcionaba una parte: la femenina. Para mí es más fácil recoger velas cuando tengo a la vista el puerto, en caso contrario: cuando me quedo sola en el océano, suelo naufragar. Así que empezó la partida de ajedrez: femenino vs masculino. Le dejé las fichas blancas y empezó a mover.
Durante el tiempo que duró la partida, aprendí a observar sus movimientos, palabras, reacciones y silencios... Es muy hábil seduciendo, un as de la mentira, un Don Juan venido a menos.
Me sorprendía que pasara tanto tiempo delante del ordenador, diciendo trabajar, cuando no avanzaba en sus labores. En la era tecnológica que vivimos encontró un mercado floreciente virtual. La red está llena de mujeres solitarias y de cazadores sin corazón.
No es difícil acceder a correos electrónicos ajenos cuando te han facilitado las claves para el “ábrete sésamo” (ventajas de mi ingenuidad, no creyó que fuera capaz). Lo que descubrí me asombró, no tanto por saber hasta qué punto mentía, sino porque confirmaba mis sospechas respecto a él... y si así era en el terreno virtual... lo tomé como una referencia para investigar su realidad.
En una ciudad pequeña, como la mía, tarde o temprano alguien te dice que ha visto al Sr. X acompañado, o salir con frecuencia de un portal. El Sr. X, como podrás adivinar, es Jesusito ya no de mi vida. Pasé una tarde sentada en el banco de una plaza donde está el portal del que le habían visto salir... Él me comió una torre, dijo estar “en el despacho de su abogado”.
Yo movía en el tablero, jugué con mi reina. Una llamada telefónica, una pregunta... sirve para levantar sospechas razonables.
El Sr. X jugaba a tres, o más, bandas. Resultó ser una tarántula experta en tejer tramposas redes, sin importarle nada, ni nadie. La partida dejó de ser “femenino vs masculino”; se transformó en la vieja historia: “el bien contra el mal”. Tanta filosofía respecto a las diferencias naturales entre los sexos hace olvidar las semejanzas humanas entre los géneros. Y en este punto, el bien y el mal, somos unisex.
Más que en el amor, la ceguera está en la dependencia, la obsesión; llegar a esta conclusión, es un camino personal e intransferible.
Con mi reina di jaque mate a su rey; las otras dos bandas decidieron seguir jugando, espero no caigan en el intento de hacer valer su dignidad.
Pronto nos veremos,
La reina de negras.
(Este texto lo leí en un blog, me gustó y lo guardé, y no anoté los datos, así que no puedo daros el nombre del blog ni de la autora, pero si lo vuelvo a encontrar lo pondré, y por supuesto que si alguno lo sabe agradeceré que lo diga, o si la autora se lo encuentra que no piense que es un plagio)
Nunca digas fin
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)