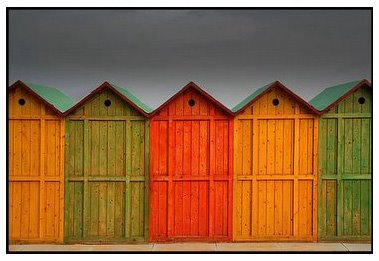Borgeby gärd, Flädie, Suecia, a 12 de Agosto de 1904
Quiero volver a hablar un rato con usted, querido señor Kappus, aunque no soy capaz de decir casi nada que sirva de ayuda, casi nada útil. Ha tenido usted muchas y grandes tristezas, que ya han pasado. Y dice usted que también el pasar de esas tristezas le ha resultado duro y desazonante. Pero, por favor, considere usted si esas grandes tristezas no han pasado más bien por en medio de usted, atravesándolo. Si no se han modificado muchas cosas en usted, si no ha cambiado usted en algún sitio, en alguna parte de su ser, mientras estaba triste. Sólo son peligrosas y malas aquellas tristezas que se llevan en medio de la gente, para hacerse oír; como enfermedades que son tratadas superficial y torpemente, sólo dan un paso atrás y tras una breve pausa irrumpen de forma más terrible; y se concentran en el interior y son vida, vida perdida, y de ello se puede morir. Si nos fuera posible ver más allá de lo que alcanza nuestro saber y un poco más lejos de las avanzadillas de nuestro presentimiento, tal vez entonces soportaríamos nuestras tristezas más confiadamente que nuestras alegrías. Pues esos son los momentos en que ha entrado en nosotros algo nuevo, algo desconocido; nuestros sentidos enmudecen tímidamente cohibidos, todo en nosotros se repliega, surge un silencio y lo nuevo, que nadie conoce, se alza en su centro y calla.
Yo creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión que percibimos como paralizaciones porque ya no oímos vivir a nuestros sentidos enajenados. Porque estamos solos con lo extraño que ha penetrado en nosotros; porque por un momento se nos arrebata cuanto nos es familiar y habitual; porque estamos en medio de una transición en la que no podemos mantenernos quietos. Por eso pasa también la tristeza: lo nuevo en nosotros, lo recién llegado, ha penetrado en nuestro corazón, ha llegado hasta su estancia más recóndita y ya tampoco está allí, ya está en la sangre. Y no llegamos a saber lo que era. Sería fácil hacernos creer que no ha ocurrido nada, y sin embargo nos hemos transformado, como se transforma una casa en la que ha entrado un huésped. No podemos decir quién ha llegado, tal vez nunca lo sepamos, pero muchos indicios nos indican que el porvenir entra de esa manera en nosotros para transformarse en nuestro interior mucho antes de que suceda. Y por eso es tan importante estar solo y atento cuando se está triste: porque el instante aparentemente yerto y sin acontecimientos en que nos sale al encuentro nuestro porvenir está mucho más próximo a la vida que aquel otro instante temporal ruidoso y casual en que nos acontece, como algo que llega de fuera. Cuanto más callados, pacientes y abiertos estemos cuando estemos tristes, más profunda y certeramente penetra en nosotros lo nuevo, tanto mejor lo hacemos nuestro, tanto más se convierte en nuestro destino, y el día en que "sucede" en el futuro (es decir: cuando brota de nosotros y pasa a los demás) nos sentimos próximos y afines a ello en lo más íntimo de nuestro ser. Y esto es necesario. Es necesario –y hacia ello se encaminará cada vez más nuestra evolución-, que no nos suceda nada extraño, sino sólo aquello que hace ya tiempo forma parte de nosotros. ¡Ha habido que revisar ya tantos conceptos acerca del movimiento! También se aprenderá a reconocer poco a poco que lo que llamamos destino surge del interior de los hombres, no desde el exterior hacia su interior. Sólo porque muchos seres no absorbieron sus destinos mientras vivían en su interior ni los transformaron dentro de sí, no supieron reconocer lo que de ellos brotaba; les era tan ajeno que, en su confuso espanto, creían que justamente en aquel momento había entrado en ellos, pues juraban no haber encontrado antes nunca en sí mismos nada parecido. Igual que durante mucho tiempo se estuvo en el error acerca del movimiento del sol, sigue dándose el error todavía sobre el movimiento de lo venidero. El porvenir está fijado, querido señor Kappus, pero nosotros nos movemos en el espacio infinito.
¿Cómo no nos habría de resultar difícil?
Y si volvemos a hablar de la soledad, cada vez resulta más claro que en el fondo no es algo que se pueda escoger o dejar. Somos solitarios. Nos podemos engañar sobre esto y hacer como si no fuera así. Eso es todo. Pero cuánto mejor es darse cuenta de que lo somos, sí, precisamente para salir de ello. Entonces sucederá, ciertamente, que sentiremos vértigo; pues todos los puntos en que solía descansar nuestra vista nos los han quitado, ya no nada cercano y todo lo lejano está infinitamente lejos. Quien fuera llevado desde su cuarto, casi sin preparación ni transición, a lo alto de una gran montaña, tendría que sentir algo semejante: una inseguridad sin igual, una entrega a lo que no tiene nombre lo dejarían casi aniquilado. Le parecería estar cayendo o creería haber sido lanzado al espacio o haber estallado en mil pedazos: ¡qué tremendas mentiras tendría que inventar su cerebro para resolver y explicar a sus sentidos la situación!. Así se modifican para el que se convierte en solitario todas las distancias, todas las medidas; de esas modificaciones muchas se producen de modo brusco, y como en aquel hombre en la cima de la montaña, surgen entonces fantasías insólitas y sensaciones extrañas que parecen rebasar todo lo soportable. Pero es necesario que también esto lo experimentemos. Debemos aceptar nuestra existencia del modo más amplio que corresponda; todo, incluso lo inaudito, ha de ser posible en ella. Esta es, en el fondo, la única valentía que se nos exige: ser valientes ante lo extraño, lo asombroso y lo inexplicable que nos pueda suceder. Que los hombres en este sentido hayan sido cobardes ha causado infinito daño a la vida; los sucesos que se denominan “apariciones”, el llamado “mundo de los espíritus” al completo, la muerte, todas estas cosas que nos son tan afines, han sido de tal modo desalojadas de la vida por el diario rechazo, que los sentidos con los que podríamos captar se han atrofiado. Y eso para no hablar de Dios. Pero el miedo a lo inexplicable no sólo ha hecho más pobre la existencia del individuo; también las relaciones entre una y otra persona han sido limitadas por él, igual que si se las hubiera extraído del lecho de un río de infinitas posibilidades y depositado en una yerma ribera donde nada sucede. Pues no es sólo la apatía la que hace que las relaciones humanas sean tan indeciblemente monótonas y se repitan sin renovarse de un caso a otro; es por miedo a alguna vivencia nueva no previsible, para la que no se cree haber crecido lo suficiente. Pero sólo quien esté preparado para todo, sólo quien no excluya nada, ni aún lo más enigmático, vivirá la relación con otro como algo vivo y agotará él mismo a fondo su propia existencia. Pues si pensamos esta existencia del individuo como un espacio mayor o menor, es patente que la mayor parte sólo llegan a conocer un rincón de su espacio, un hueco de ventana, una franja por la que andan de arriba a abajo. Así tienen una cierta seguridad. Y sin embargo es mucho más humana aquella peligrosa inseguridad que en la historia de Poe impulsa a los prisioneros a palpar las formas de su temible mazmorra y a no ser extraños al indecible terror de su estancia. Pero nosotros no estamos presos. No hay dispuestos a nuestro alrededor ni lazos ni trampas, y no hay nada que deba angustiarnos ni atormentarnos. Estamos situados en la vida como en el elemento que nos es más apropiado, y nos hemos vuelto además tan similares a esta vida por una adaptación de milenios que, cuando nos estamos quietos, apenas se nos puede distinguir, por un feliz mimetismo, de todo lo que nos rodea. No tenemos ningún motivo para desconfiar de nuestro mundo, pues no está en contra nuestra. Si tiene terrores, son nuestros terrores, si hay en él abismos, esos abismos nos pertenecen, si hay peligros en él, tenemos que intentar amarlos. Y con tal de que organicemos nuestra vida de acuerdo con ese principio que nos aconseja que debemos atenernos siempre a lo difícil, cuanto ahora nos parece lo más extraño acabará por convertirse en lo más familiar y lo más fiel. ¿Cómo podríamos olvidarnos de aquellos mitos antiguos que están en el principio de todos los pueblos, de los mitos de los dragones que en el momento supremo se transforman en princesas? Tal vez todos los dragones de nuestra vida sean princesas que sólo esperan a vernos alguna vez hermosos y valientes. Tal vez todo lo espantoso en su más profunda base sea lo indefenso, lo que quiere una ayuda de nosotros.
Así que no debe usted asustarse, querido señor Kappus, si se levanta ante usted una tristeza tan grande como no ha visto usted otra; si un desasosiego como una luz con sombras de nubes recorre sus manos y toda su actividad. Tiene que pensar que algo está sucediendo en usted, que la vida no lo ha olvidado, que ella lo sostiene en sus manos; no va a dejarle a usted caer. ¿Por qué quiere usted excluir de su vida toda inquietud, todo dolor, toda tristeza, si no sabe lo que esas situaciones producen en usted? ¿Por qué quiere usted perseguirse a sí mismo preguntándose de dónde puede venir todo esto y adónde quiere ir a parar? Pues bien sabe usted que se halla en continua transición y que nada desearía tanto como transformarse. Si algo en sus procesos le resulta enfermizo, tenga en cuenta, sin embargo, que la enfermedad es el medio con que un organismo se libera de lo que le es ajeno; así que no hay más que ayudarle a estar enfermo, a que pase por completo su enfermedad y entre en crisis, pues en eso consiste su progreso. En usted, querido señor Kappus, ocurren ahora tantas cosas...; tiene que tener usted paciencia como un enfermo y confianza como un convaleciente, pues tal vez es usted ambas cosas. Y aún hay más: usted es también el médico que tiene que vigilarse a sí mismo. Pero hay en toda enfermedad muchos días en que el médico no puede hacer sino esperar. Y ese es ante todo lo que tiene que hacer usted, mientras es su propio médico.
No se observe demasiado a sí mismo. No saque conclusiones demasiado rápidas de lo que le ocurra; deje usted sencillamente que suceda. Si no, podría usted considerar fácilmente con reproches (es decir: desde un punto de vista moral) su pasado, que naturalmente tiene que ver con cuanto le ocurre ahora. Pero lo que sigue obrando en usted de los errores, deseos y anhelos se su adolescencia no es lo que ahora recuerda y condena. Las especiales circunstancias de una infancia solitaria y desamparada son tan difíciles, tan complicadas, están expuestas a tantos influjos y al mismo tiempo tan alejadas de todo verdadero vínculo vital, que si en ellas aparece un vicio, no se le puede llamar vicio sin más ni más. Sobre todo hay que ser muy cauto con los nombres; muy frecuentemente es el nombre de un crimen el que destroza una vida, no la acción misma personal y carente de nombre, que tal vez era una necesidad muy determinada de esa vida y podía ser aceptada sin dificultad por ella. Y el consumo de energía le parece a usted tan grande sólo porque sobrevalora el triunfo; no es éste lo “grande” que usted cree haber realizado, aunque tenga usted razón en lo que siente; lo grande es que ya existía ahí algo que usted pudo poner en lugar de aquel fraude, algo verdadero y real. Sin eso su triunfo sólo habría sido una reacción moral, sin un amplio significado, pero así se ha convertido en un trozo de su vida. De su vida, querido señor Kappus, en la que pienso con tantos buenos deseos. ¿Recuerda usted cómo esa vida suya desde la niñez anhelaba llegar a ser “mayor”? Yo veo cómo ahora desde su ser mayor anhela lo aún mayor. Precisamente por eso no deja de ser difícil, pero también por eso no dejará de crecer.
Y si he de decirle todavía algo, es esto: no crea usted que quien ahora está intentando consolarle vive descansado entre las sencillas y tranquilas palabras que a veces le confortan a usted. Su vida está llena de fatiga y tristeza, y queda muy por detrás de ellas. Pero de no ser así, nunca habría podido encontrar tales palabras.
Su
Rainer Maria Rilke
 El poeta es un fingidor.
El poeta es un fingidor.