 ¿EL PSICOANALISTA COBRA POR NO HACER NADA?
¿EL PSICOANALISTA COBRA POR NO HACER NADA? .
“!Viva el psicoanálisis, porque si no existiera, no habría psicoanalistas!”; podría exclamar un ingenuo. El psicoanálisis es centenario: como todo el mundo sabe, lo inventó Freud. Y fue un invento fecundo, ya que según las cifras cada vez hay más psicoanalistas, tantos que quizás algún día habrá más que pacientes. Hoy por hoy, poca gente contempla alborozada la idea de pasarse años en un diván: pero todo el mundo quiere encontrarse bien, ser feliz y alcanzar resultados inmediatos. La lógica de la “rentabilidad” que impregna el mundo moderno ha afectado también al psicoanálisis, del que es imposible decir si sobrevivirá a la Viagra y al Prozac, medicamentos que, como es bien sabido, garantizan erecciones y alegrías a gusto del consumidor.
¿Qué es un psicoanalista? Probablemente, una de las cosas del mundo más difíciles de definir. “El psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista”, declaró Lacan recurriendo a una pirueta; es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Los grupos de psicoanalistas han encontrado la respuesta: psicoanalista es aquel que forma parte de su cenáculo; tampoco resuelven demasiado con eso. Lo que está claro es que la finalidad de la enseñanza de Lacan, tal como él mismo la concebía, es que haya psicoanalistas. ¿Y los hay? En realidad, podría decirse que el psicoanálisis es algo tan grandioso que muy pocos psicoanalistas están a su altura... pero ¿no ocurre lo mismo con la mayoría de las profesiones?
No sabemos muy bien qué es un analista, pero sí sabemos lo que no es: ser psicoanalista es sobre todo no ser... todo lo demás: filósofo, intelectual, artista... Un bonito atributo en negativo, difícil de sobrellevar en ocasiones. Imagínese el lector llegando a una reunión mundana y soltando a bocajarro que es psicoanalista: verá cómo no queda muy serio. Se podría decir que el analista al que Lacan destinaba sus enseñanzas no sirve para nada, ya que no es educador ni consejero. No toma las decisiones fundamentales de la vida en lugar de uno; no nos sitúa en el camino recto de la supuesta realidad. No es la panacea moderna para cualquier conflicto, sea en la familia, en la empresa o en la sociedad.
Ahora bien, el psicoanalista tiene una misión, y una de las más elevadas, además: según Lacan, el psicoanalista está sencillamente al servicio del deseo. El analista ocupa la posición de causa del deseo, puesto que el analizante sueña y habla para él. Para ello, el propio psicoanalista debe haber seguido previamente un análisis. Como se ha pasado una buena temporada en el diván, conoce su propio deseo y, sobre todo, no se cree alguien: ni en el sentido ordinario, el de creerse una persona importante, ni en el de creerse una entidad única. Como el análisis funciona de forma similar a la limpieza al vacío, se supone que el analista, tal como lo concibe Lacan, se deja engañar menos que el neurótico corriente por los fenómenos imaginarios y se comporta de manera pacífica con sus colegas analistas. Pero todo esto queda en un plano muy teórico si pensamos en cómo funcionan realmente las cosas en la comunidad analítica, donde las rivalidades, los ajustes de cuentas y las expulsiones son moneda corriente. (Paréntesis: ¿no será que el legado de Lacan resulta una carga demasiado pesada para sus herederos?)
Se supone que el psicoanalista se conoce a sí mismo, pero ¿qué es lo que quiere? No debe querer curar, al contrario que el médico, ni debe querer el “bien” del paciente (el analizante), puesto que el psicoanálisis no es una filosofía ni una concepción del mundo. Tampoco trata de “normalizar” al analizante: al fin y al cabo, vivimos en una sociedad tan delirante, que ser “normal” no es otra cosa que delirar con los demás. El deseo del psicoanalista es complejo: según Lacan, busca “la diferencia absoluta”, es decir, aquello que hay en cada uno de más particular, más personal, mas singular. Más allá de los oropeles de la denominada “personalidad”, de eso que hemos convenido en llamar el “carácter”, cada uno de nosotros es simplemente eso, se reduce a esta diferencia, siempre muy tenue, pero que constituye el emblema del ser.
¿Cómo procede el analista? Prestando oído, pero no demasiado, según el principio de la atención flotante postulado por Freud. Y ¿a qué presta oído? El psicoanalista no escucha tanto las palabras como los significantes (por el momento, definiremos el significante como una palabra de la que hemos desgajado el significado; para más información, véase el capítulo “¿Qué hacemos con las palabras y qué hacen las palabras con nosotros?”). Lacan destaca el carácter primordial de los significantes: son ellos los que nos gobiernan. El psicoanalista interpreta, es decir, disocia; no descifra el sentido de lo que cuenta el analizante, no descubre ninguna significación última, sino que abre el discurso de quien habla, vertiendo y pervirtiendo sus palabras. El objetivo es sacar a la persona del discurso preestablecido en el que se pierde, en el que no reconoce la figura de su deseo.
UNA MÁXIMA para concluir nuestra viñeta sobre el analista: Si el lema del comunismo es “a cada uno según su capacidad”, el del psicoanálisis lacaniano podría ser “a cada uno según su diferencia”. Lo que uno obtiene de la vida no es más que el reflejo, la consecuencia, de lo que es, de la singularidad de su deseo. Este es el único tipo de “justicia social” que promueve el psicoanálisis y, aunque sea un poco peculiar, no por ello es menos audaz.
“!Viva el psicoanálisis, porque si no existiera, no habría psicoanalistas!”; podría exclamar un ingenuo. El psicoanálisis es centenario: como todo el mundo sabe, lo inventó Freud. Y fue un invento fecundo, ya que según las cifras cada vez hay más psicoanalistas, tantos que quizás algún día habrá más que pacientes. Hoy por hoy, poca gente contempla alborozada la idea de pasarse años en un diván: pero todo el mundo quiere encontrarse bien, ser feliz y alcanzar resultados inmediatos. La lógica de la “rentabilidad” que impregna el mundo moderno ha afectado también al psicoanálisis, del que es imposible decir si sobrevivirá a la Viagra y al Prozac, medicamentos que, como es bien sabido, garantizan erecciones y alegrías a gusto del consumidor.
¿Qué es un psicoanalista? Probablemente, una de las cosas del mundo más difíciles de definir. “El psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista”, declaró Lacan recurriendo a una pirueta; es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Los grupos de psicoanalistas han encontrado la respuesta: psicoanalista es aquel que forma parte de su cenáculo; tampoco resuelven demasiado con eso. Lo que está claro es que la finalidad de la enseñanza de Lacan, tal como él mismo la concebía, es que haya psicoanalistas. ¿Y los hay? En realidad, podría decirse que el psicoanálisis es algo tan grandioso que muy pocos psicoanalistas están a su altura... pero ¿no ocurre lo mismo con la mayoría de las profesiones?
No sabemos muy bien qué es un analista, pero sí sabemos lo que no es: ser psicoanalista es sobre todo no ser... todo lo demás: filósofo, intelectual, artista... Un bonito atributo en negativo, difícil de sobrellevar en ocasiones. Imagínese el lector llegando a una reunión mundana y soltando a bocajarro que es psicoanalista: verá cómo no queda muy serio. Se podría decir que el analista al que Lacan destinaba sus enseñanzas no sirve para nada, ya que no es educador ni consejero. No toma las decisiones fundamentales de la vida en lugar de uno; no nos sitúa en el camino recto de la supuesta realidad. No es la panacea moderna para cualquier conflicto, sea en la familia, en la empresa o en la sociedad.
Ahora bien, el psicoanalista tiene una misión, y una de las más elevadas, además: según Lacan, el psicoanalista está sencillamente al servicio del deseo. El analista ocupa la posición de causa del deseo, puesto que el analizante sueña y habla para él. Para ello, el propio psicoanalista debe haber seguido previamente un análisis. Como se ha pasado una buena temporada en el diván, conoce su propio deseo y, sobre todo, no se cree alguien: ni en el sentido ordinario, el de creerse una persona importante, ni en el de creerse una entidad única. Como el análisis funciona de forma similar a la limpieza al vacío, se supone que el analista, tal como lo concibe Lacan, se deja engañar menos que el neurótico corriente por los fenómenos imaginarios y se comporta de manera pacífica con sus colegas analistas. Pero todo esto queda en un plano muy teórico si pensamos en cómo funcionan realmente las cosas en la comunidad analítica, donde las rivalidades, los ajustes de cuentas y las expulsiones son moneda corriente. (Paréntesis: ¿no será que el legado de Lacan resulta una carga demasiado pesada para sus herederos?)
Se supone que el psicoanalista se conoce a sí mismo, pero ¿qué es lo que quiere? No debe querer curar, al contrario que el médico, ni debe querer el “bien” del paciente (el analizante), puesto que el psicoanálisis no es una filosofía ni una concepción del mundo. Tampoco trata de “normalizar” al analizante: al fin y al cabo, vivimos en una sociedad tan delirante, que ser “normal” no es otra cosa que delirar con los demás. El deseo del psicoanalista es complejo: según Lacan, busca “la diferencia absoluta”, es decir, aquello que hay en cada uno de más particular, más personal, mas singular. Más allá de los oropeles de la denominada “personalidad”, de eso que hemos convenido en llamar el “carácter”, cada uno de nosotros es simplemente eso, se reduce a esta diferencia, siempre muy tenue, pero que constituye el emblema del ser.
¿Cómo procede el analista? Prestando oído, pero no demasiado, según el principio de la atención flotante postulado por Freud. Y ¿a qué presta oído? El psicoanalista no escucha tanto las palabras como los significantes (por el momento, definiremos el significante como una palabra de la que hemos desgajado el significado; para más información, véase el capítulo “¿Qué hacemos con las palabras y qué hacen las palabras con nosotros?”). Lacan destaca el carácter primordial de los significantes: son ellos los que nos gobiernan. El psicoanalista interpreta, es decir, disocia; no descifra el sentido de lo que cuenta el analizante, no descubre ninguna significación última, sino que abre el discurso de quien habla, vertiendo y pervirtiendo sus palabras. El objetivo es sacar a la persona del discurso preestablecido en el que se pierde, en el que no reconoce la figura de su deseo.
UNA MÁXIMA para concluir nuestra viñeta sobre el analista: Si el lema del comunismo es “a cada uno según su capacidad”, el del psicoanálisis lacaniano podría ser “a cada uno según su diferencia”. Lo que uno obtiene de la vida no es más que el reflejo, la consecuencia, de lo que es, de la singularidad de su deseo. Este es el único tipo de “justicia social” que promueve el psicoanálisis y, aunque sea un poco peculiar, no por ello es menos audaz.
.
EL ANALIZANTE: LA PERSONA QUE SE TUMBA EN EL DIVÁN
.
La persona que inicia un análisis lo pasa mal, deja de saber por qué se levanta cada mañana ni hacia dónde se dirige en la vida. Sin embargo, a veces, este hombre o esta mujer “lo tiene todo para ser feliz”, como suelen repetirle sus allegados: en efecto, tiene “una excelente formación” y “una experiencia valorizada en el mercado de trabajo”, por usar fórmulas de uso habitual en revistas para ejecutivos, lectura que se recomienda evitar en momentos de bajón. Sin embargo, quien contrae este sufrimiento existencial ya no se conforma con la perspectiva de pasarse toda la vida trabajando para pagar las letras de una casa en la zona oeste de París (muy apreciada por la clase media) y la pensión de alimentos. Este es el motivo de que algunas personas acudan a la consulta; si no fuera así, dedicarían su tiempo y su dinero a otras cosas: no olvidemos que un análisis proseguido hasta el final sale bastante caro, del orden de varias decenas de miles de euros como poco (¡es que hablar está por las nubes!).
Esta persona, pues, decide tumbarse en un diván. Una vez allí empieza a decir lo que se le pasa por la cabeza, habla de cualquier cosa, pues esa es la única regla del juego. ¡Analizarse es divagar! La verdad surge a través de los sueños que relata el analizante o de los lapsus que comete: “Nuestros actos fallidos son actos logrados, y las palabras que fracasan son palabras que revelan”, dice Lacan. A fuerza de liarse y decir tonterías, la persona que trabaja en el diván termina diciéndolas de otro modo. Y al cabo de los años, el analizante, que podría ser el propio lector, consigue organizar su relato de forma coherente, reescribir su pasado y comprender la lógica que lo mueve en la vida.
Llegado este momento, uno sabe por fin lo que dice, deja de engañarse con las ilusiones de las que estaba preso. Dicho de otro modo: al principio del análisis uno habla con las palabras de otros, y al final habla con su propio idioma. Puede decir “yo”, sostener un discurso en primera persona. Ha logrado atravesar los significados preestablecidos que lo constituían y en los que creía a pies juntillas (en la jerga psicoanalítica, esta operación se conoce como “atravesar el fantasma”). Aparte de eso, se ha curado.
Para Lacan, ¿qué significa estar curado? En primer lugar, uno ya no sufre con sus inhibiciones, sus angustias (la angustia es ser objeto del deseo de Otro en el que uno no logra descubrir lo que uno mismo quiere). Además de eso, renuncia a renunciar: cuando tiene ganas de algo va en su busca, porque vuelve a ser capaz de utilizar sus potencialidades. Por último, ha domesticado su síntoma (definido a la vez como sufrimiento, goce y verdad sobre uno mismo), que era una forma de disidencia. Ha asumido su síntoma, sabe qué hacer con él e incluso puede convertirlo en bandera (Lacan hablaba de “identificarse con el síntoma”). Al principio, el analizante dice al analista: “Tengo un síntoma que me molesta: líbrame de él”, pero al final precisa: “Yo soy el síntoma”. Su síntoma particular, porque todo el mundo tiene uno, deja de ser una carga. Ha pasado a ser parte de uno mismo, sobre todo si ha cambiado de naturaleza.
Pero el síntoma no se queda ahí, ya que, ¡oh, paradoja!, tiene que contribuir a la satisfacción de todos. Lo particular se incorpora a lo universal. Veamos un ejemplo tomado del mundo del arte: el artista norteamericano Christo se dedica a envolver todo lo que encuentra, puentes, árboles, monumentos... y de este modo envuelve al público en una ola de admiración. Gracias a su curiosa manía, Christo armoniza con los gustos de su época. Pues bien, sucede lo mismo con la persona analizada: lo que hay en ella de más singular encuentra un eco en el mundo en el que vive. Porque el deseo, por personal que sea, es un deseo de universalidad desde el momento en que se ubica en el lenguaje: el deseo es deseo de reconocimiento.
Cuando uno por fin se ha reconciliado, comprende asombrado que la persona a la que había confiado las claves de su ser (nos referimos a su analista) no era distinta al resto de los mortales. De hecho, es uno mismo el que ha pronunciado la palabra que lo ha liberado de sus males. Darse cuenta de eso supone un desengaño y a la vez un alivio, porque uno comprende que, al contrario de lo que había pensado, aquel hombre (o aquella mujer) no era alguien sobrehumano. Sin embargo, es gracias al analista como el analizante ha llegado a saber lo que realmente vale la pena en la vida: lo que vale la pena para él en particular, no para los demás, ya que a partir de ese momento, “el sentido de la vida”, en general, pasa a ser una fórmula hueca. Uno experimenta una verdadera transformación y puede llegar a divorciarse, cambiar de trabajo, etc. Y dedica el resto de sus días a hacer lo que más le gusta... o bien a psicoanalizar a los demás. Las malas lenguas aseguran que un psicoanálisis realmente concluido conduce a la primera opción y que la segunda, a falta de algo mejor, queda para los que tienen que seguir esforzándose...
Ahora bien, ¿es feliz la persona cuando llega a este punto? ¡qué va! La felicidad, esa “idea nueva en Europa”, según el revolucionario Saint-Just, es una ilusión en la que sólo creen los lectores de las novelas policíacas de Mary Higgins Clark.* Está claro que no hay “solución” al asunto de la vida, sometida como está al carácter ineludible de la muerte y a la incontrolable realidad del deseo. La felicidad que nos espera al otro extremo del túnel del análisis, si es que existe, es una felicidad inquietante, ya que es precisamente al final del análisis cuando uno tiene que ponerse a trabajar en serio, puesto que por fin sabe hacia dónde se dirige.
MORALEJA: Según Lacan, si bien algún caso podría tener solución antes del análisis, al final de un análisis llevado hasta su término el analizado se ha vuelto definitivamente incurable. Ahora bien, como el inconsciente continúa funcionando, el final del análisis no puede ser una conclusión; en realidad no es más que un nuevo comienzo. Por eso hay quien consume una “segunda ración" de análisis, o incluso una tercera... ¡Buen provecho!
*En las historias de Mary Higgins Clark, la felicidad empieza generalmente cuando termina el libro. Lo que el lector puede presentir le basta en gran medida para satisfacer su curiosidad: matrimonio, hijos y éxito social son de rigor.
La persona que inicia un análisis lo pasa mal, deja de saber por qué se levanta cada mañana ni hacia dónde se dirige en la vida. Sin embargo, a veces, este hombre o esta mujer “lo tiene todo para ser feliz”, como suelen repetirle sus allegados: en efecto, tiene “una excelente formación” y “una experiencia valorizada en el mercado de trabajo”, por usar fórmulas de uso habitual en revistas para ejecutivos, lectura que se recomienda evitar en momentos de bajón. Sin embargo, quien contrae este sufrimiento existencial ya no se conforma con la perspectiva de pasarse toda la vida trabajando para pagar las letras de una casa en la zona oeste de París (muy apreciada por la clase media) y la pensión de alimentos. Este es el motivo de que algunas personas acudan a la consulta; si no fuera así, dedicarían su tiempo y su dinero a otras cosas: no olvidemos que un análisis proseguido hasta el final sale bastante caro, del orden de varias decenas de miles de euros como poco (¡es que hablar está por las nubes!).
Esta persona, pues, decide tumbarse en un diván. Una vez allí empieza a decir lo que se le pasa por la cabeza, habla de cualquier cosa, pues esa es la única regla del juego. ¡Analizarse es divagar! La verdad surge a través de los sueños que relata el analizante o de los lapsus que comete: “Nuestros actos fallidos son actos logrados, y las palabras que fracasan son palabras que revelan”, dice Lacan. A fuerza de liarse y decir tonterías, la persona que trabaja en el diván termina diciéndolas de otro modo. Y al cabo de los años, el analizante, que podría ser el propio lector, consigue organizar su relato de forma coherente, reescribir su pasado y comprender la lógica que lo mueve en la vida.
Llegado este momento, uno sabe por fin lo que dice, deja de engañarse con las ilusiones de las que estaba preso. Dicho de otro modo: al principio del análisis uno habla con las palabras de otros, y al final habla con su propio idioma. Puede decir “yo”, sostener un discurso en primera persona. Ha logrado atravesar los significados preestablecidos que lo constituían y en los que creía a pies juntillas (en la jerga psicoanalítica, esta operación se conoce como “atravesar el fantasma”). Aparte de eso, se ha curado.
Para Lacan, ¿qué significa estar curado? En primer lugar, uno ya no sufre con sus inhibiciones, sus angustias (la angustia es ser objeto del deseo de Otro en el que uno no logra descubrir lo que uno mismo quiere). Además de eso, renuncia a renunciar: cuando tiene ganas de algo va en su busca, porque vuelve a ser capaz de utilizar sus potencialidades. Por último, ha domesticado su síntoma (definido a la vez como sufrimiento, goce y verdad sobre uno mismo), que era una forma de disidencia. Ha asumido su síntoma, sabe qué hacer con él e incluso puede convertirlo en bandera (Lacan hablaba de “identificarse con el síntoma”). Al principio, el analizante dice al analista: “Tengo un síntoma que me molesta: líbrame de él”, pero al final precisa: “Yo soy el síntoma”. Su síntoma particular, porque todo el mundo tiene uno, deja de ser una carga. Ha pasado a ser parte de uno mismo, sobre todo si ha cambiado de naturaleza.
Pero el síntoma no se queda ahí, ya que, ¡oh, paradoja!, tiene que contribuir a la satisfacción de todos. Lo particular se incorpora a lo universal. Veamos un ejemplo tomado del mundo del arte: el artista norteamericano Christo se dedica a envolver todo lo que encuentra, puentes, árboles, monumentos... y de este modo envuelve al público en una ola de admiración. Gracias a su curiosa manía, Christo armoniza con los gustos de su época. Pues bien, sucede lo mismo con la persona analizada: lo que hay en ella de más singular encuentra un eco en el mundo en el que vive. Porque el deseo, por personal que sea, es un deseo de universalidad desde el momento en que se ubica en el lenguaje: el deseo es deseo de reconocimiento.
Cuando uno por fin se ha reconciliado, comprende asombrado que la persona a la que había confiado las claves de su ser (nos referimos a su analista) no era distinta al resto de los mortales. De hecho, es uno mismo el que ha pronunciado la palabra que lo ha liberado de sus males. Darse cuenta de eso supone un desengaño y a la vez un alivio, porque uno comprende que, al contrario de lo que había pensado, aquel hombre (o aquella mujer) no era alguien sobrehumano. Sin embargo, es gracias al analista como el analizante ha llegado a saber lo que realmente vale la pena en la vida: lo que vale la pena para él en particular, no para los demás, ya que a partir de ese momento, “el sentido de la vida”, en general, pasa a ser una fórmula hueca. Uno experimenta una verdadera transformación y puede llegar a divorciarse, cambiar de trabajo, etc. Y dedica el resto de sus días a hacer lo que más le gusta... o bien a psicoanalizar a los demás. Las malas lenguas aseguran que un psicoanálisis realmente concluido conduce a la primera opción y que la segunda, a falta de algo mejor, queda para los que tienen que seguir esforzándose...
Ahora bien, ¿es feliz la persona cuando llega a este punto? ¡qué va! La felicidad, esa “idea nueva en Europa”, según el revolucionario Saint-Just, es una ilusión en la que sólo creen los lectores de las novelas policíacas de Mary Higgins Clark.* Está claro que no hay “solución” al asunto de la vida, sometida como está al carácter ineludible de la muerte y a la incontrolable realidad del deseo. La felicidad que nos espera al otro extremo del túnel del análisis, si es que existe, es una felicidad inquietante, ya que es precisamente al final del análisis cuando uno tiene que ponerse a trabajar en serio, puesto que por fin sabe hacia dónde se dirige.
MORALEJA: Según Lacan, si bien algún caso podría tener solución antes del análisis, al final de un análisis llevado hasta su término el analizado se ha vuelto definitivamente incurable. Ahora bien, como el inconsciente continúa funcionando, el final del análisis no puede ser una conclusión; en realidad no es más que un nuevo comienzo. Por eso hay quien consume una “segunda ración" de análisis, o incluso una tercera... ¡Buen provecho!
*En las historias de Mary Higgins Clark, la felicidad empieza generalmente cuando termina el libro. Lo que el lector puede presentir le basta en gran medida para satisfacer su curiosidad: matrimonio, hijos y éxito social son de rigor.
.
¿SE ALIMENTA EL HOMBRE DE LOS SESOS FRESCOS DE LAS IDEAS DE LOS DEMÁS?
.
Hablando de raciones, algunos se dedican a comer cosas que desde la crisis de las vacas se consideran poco apetitosas. Hay quien se atreve a comer cerebro, como demuestra la historia del “hombre de los sesos frescos”. No, no es una película gore. Nos referimos a un hombre convencido de robar las ideas de los demás y a quien le encanta comer sesos: ¿cómo se le puede pasar algo así por la cabeza? Lacan comenta un caso del psiquiatra norteamericano Ernst Kris, centrándose básicamente en una escena que proporciona algunos elementos muy útiles para entender el significado de la palabra psicoanalizar.
El hombre de los sesos frescos es un joven científico que ocupa un puesto académico pero que tiene grandes dificultades para escribir y publicar artículos porque siempre tiene la impresión de robar las ideas a los otros. Lo atormenta la posibilidad de ser un plagiario: cuando por fin consigue escribir algo, llega a la conclusión de que todo figura ya en algún libro existente. (PARÉNTESIS: En el mundillo editorial, donde abundan las demandas por plagio porque todo el mundo piensa que los ladrones de ideas son los demás, sería muy difícil que se diera un caso como este.) Para nuestro hombre, las cosas sólo tienen valor si pertenecen a otra persona. Y Kris, su psicoanalista, investiga, lo interroga convenientemente y llega a la conclusión de que las ideas de su paciente, al contrario de lo que este cree, son originales.
¿Cuál es la explicación que da el doctor Kris a su testarudo paciente? Le dice que no es un plagiario. ¿Y qué responde el hombre? Que todos los días, al salir de la consulta de su analista, entra a toda prisa en un restaurante y pide su plato preferido: sesos frescos. Según Lacan, es como el hombre dijera a su analista: “!Me importa un pepino lo que me digas, amigo!”. ¿Qué debería haber hecho Kris? Lacan sugiere que el psicoanalista, en lugar de entrar en la discusión de si el plagiario es uno o es el otro, debería haber salvado el lugar del deseo estrujándose la mollera para nombrar la falta, el Nada. Al no actuar así, lo que consigue es que su paciente corra a comer sesos en un acting out, un acto impulsivo destinado a decir algo a alguien, pero que no es comprendido por quien lo comete.
A partir de esta historia, el doctor Lacan saca una conclusión referida a la cuestión del deseo: el hombre de los sesos frescos da a entender al analista que “ser un plagiario” no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, el problema no está en que el hombre no robe “nada”, sino en que roba “el Nada”. El hombre se aferra al Nada como el anoréxico que, cuando no come “nada”, de todos modos se atiborra de algo: de la propia palabra nada. ¿Hay algo más sabroso que la ausencia? Para Lacan, el deseo es deseo de deseo y se opone a la satisfacción: gozar o desear, hay que escoger.
CONCLUSIÓN: En el caso del hombre de los sesos frescos, el que demuestra tener poca sesera es el analista, porque interpreta literalmente lo que le cuenta el paciente cuando debería haberlo entendido de otro modo. Para Lacan, psicoanalizar es nombrar el lugar del deseo, que por definición siempre está más allá, en otro lugar.
Hablando de raciones, algunos se dedican a comer cosas que desde la crisis de las vacas se consideran poco apetitosas. Hay quien se atreve a comer cerebro, como demuestra la historia del “hombre de los sesos frescos”. No, no es una película gore. Nos referimos a un hombre convencido de robar las ideas de los demás y a quien le encanta comer sesos: ¿cómo se le puede pasar algo así por la cabeza? Lacan comenta un caso del psiquiatra norteamericano Ernst Kris, centrándose básicamente en una escena que proporciona algunos elementos muy útiles para entender el significado de la palabra psicoanalizar.
El hombre de los sesos frescos es un joven científico que ocupa un puesto académico pero que tiene grandes dificultades para escribir y publicar artículos porque siempre tiene la impresión de robar las ideas a los otros. Lo atormenta la posibilidad de ser un plagiario: cuando por fin consigue escribir algo, llega a la conclusión de que todo figura ya en algún libro existente. (PARÉNTESIS: En el mundillo editorial, donde abundan las demandas por plagio porque todo el mundo piensa que los ladrones de ideas son los demás, sería muy difícil que se diera un caso como este.) Para nuestro hombre, las cosas sólo tienen valor si pertenecen a otra persona. Y Kris, su psicoanalista, investiga, lo interroga convenientemente y llega a la conclusión de que las ideas de su paciente, al contrario de lo que este cree, son originales.
¿Cuál es la explicación que da el doctor Kris a su testarudo paciente? Le dice que no es un plagiario. ¿Y qué responde el hombre? Que todos los días, al salir de la consulta de su analista, entra a toda prisa en un restaurante y pide su plato preferido: sesos frescos. Según Lacan, es como el hombre dijera a su analista: “!Me importa un pepino lo que me digas, amigo!”. ¿Qué debería haber hecho Kris? Lacan sugiere que el psicoanalista, en lugar de entrar en la discusión de si el plagiario es uno o es el otro, debería haber salvado el lugar del deseo estrujándose la mollera para nombrar la falta, el Nada. Al no actuar así, lo que consigue es que su paciente corra a comer sesos en un acting out, un acto impulsivo destinado a decir algo a alguien, pero que no es comprendido por quien lo comete.
A partir de esta historia, el doctor Lacan saca una conclusión referida a la cuestión del deseo: el hombre de los sesos frescos da a entender al analista que “ser un plagiario” no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, el problema no está en que el hombre no robe “nada”, sino en que roba “el Nada”. El hombre se aferra al Nada como el anoréxico que, cuando no come “nada”, de todos modos se atiborra de algo: de la propia palabra nada. ¿Hay algo más sabroso que la ausencia? Para Lacan, el deseo es deseo de deseo y se opone a la satisfacción: gozar o desear, hay que escoger.
CONCLUSIÓN: En el caso del hombre de los sesos frescos, el que demuestra tener poca sesera es el analista, porque interpreta literalmente lo que le cuenta el paciente cuando debería haberlo entendido de otro modo. Para Lacan, psicoanalizar es nombrar el lugar del deseo, que por definición siempre está más allá, en otro lugar.
.
Corinne Maier / Capítulo I de Preocuparse es divertido.
Traductora: Zoraida de Torres Burgos.
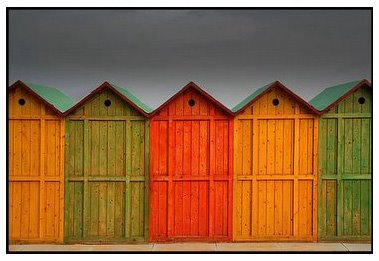
No hay comentarios:
Publicar un comentario