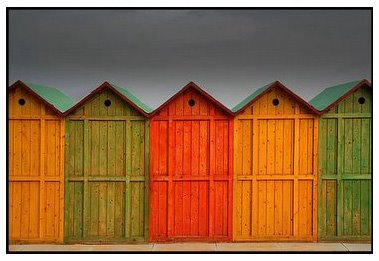.
Ebro/Orbe. Un anacíclico, precisa el autor. El río contiene, además, el nombre de la península. Algo hay también, pues, de sinécdoque, de atajo para hablar de España, razón y emoción asediada que ha dejado de ser –se duele el escritor- una trama de afectos. Literatura, política, geografía y biografía se reúnen en este libro que da cuenta de un largo viaje. "De la alta gruta donde se desata / hasta los jaspes líquidos, adonde / su orgullo pierde y su memoria esconde", leemos en las Soledades de Góngora. Como el peregrino del poema, naufragante y desterrado, el viajero ha recorrido el Ebro, el que documentan la historia y la cartografía, pero también el río oculto, enterrado, la tubería lo ha llamado. "A mí no me cabe la menor duda –escribió Juan Benet- de que un día –de imposible fijación en el calendario- los españoles celebrarán la noche de fin de año con uvas recogidas en Almería regadas con agua del noreste". Está por ver que se cumpla el vaticinio que el ingeniero y escritor hiciera en 1981. La regulación de las cuencas hidráulicas sigue siendo motivo de solicitud y diferencias. Richard Ford, fino observador que nos visitó mediado el siglo XIX, apuntó –al hablar de Valencia y Murcia- que palabras como rival o rivalidad tienen que ver con el agua, proceden de rivalis, ribereño de un arroyo respecto del propietario del otro lado. En esas seguimos, con las espadas en alto.
De la alta gruta al jaspe líquido ya teníamos noticia. A lo largo del mes de agosto de 2001 Arcadi Espada publicó en el diario El País su viaje río arriba, entre el delta catalán y el nacimiento cántabro. En el cuaderno de ruta quedó aplazada la continuación, el controvertido proyecto de trasvase del Ebro hasta las ocres tierras del sur. Algún anuncio había en aquellas primeras entregas. Uno referido a Benidorm, esa exitosa ciudad tan parecida a una Coca-Cola de litro, apta para toda edad, útil las veinticuatro horas, y que mezcla bien con cualquier brebaje, al decir de José Manuel Iribas, uno de sus más inteligentes defensores. Ahora, el empeño del joven editor José María Albert ha hecho posible que el autor volviera a la carretera. Como un juego de espejos, 31 entregas dan noticia de este nuevo itinerario que doblando la esquina en el delta, desciende por la costa hasta una Almería vista a lo lejos.
El relato tiene un eficaz contrapunto en las fotografías –otra vez la armonía del 31- de Juan Peiró. Entre el ruido y la furia del texto, el cuaderno de imágenes hace las veces de un chill out que sosiega el ánimo y ayuda a ver y también a leer. Con la Silvestre de 6 x 9, una cámara de manejo entretenido y lento, ha recorrido el camino atento a los paisajes donde naturaleza y artificio conviven. Como quiere Julien Gracq que veamos las ciudades, Peiró evita el registro de lo que pueda ser emblema de un lugar ya que propicia una percepción vicaria y perezosa. El fotógrafo es un artista y por tanto tiene manías, como debe ser. Por alguna extraña razón, cuando ya está todo dispuesto para disparar, en el último momento desplaza levemente la cámara y toma la imagen de al lado. Recuerda aquella anécdota del rodaje de Nazarín que ha contado Carlos Fuentes. Estaban en Cuautla y Gabriel Figueroa preparó una escena emplazando la cámara con un maguey en primer término y el volcán Popocatépetl aureolado de nubes al fondo. Luis Buñuel miró el encuadre y se limitó a decir: "Muy bien. Ahora vamos a girar la cámara para fotografiar ese monte pelón con cuatro cabras y dos peñascos". Buñuel abominaba del paisaje edénico y del cielo algodonado. También el fotógrafo, que prefiere la luz cenital, una luz más fácil de conseguir en el mediterráneo, que favorece la indistinción entre cielos y edificios. Otra manía: su reconocida atracción por los lugares feos aunque casi nunca logra que sus fotografías lo sean. Las despobladas imágenes de Peiró provocan nuestra mirada, invitándonos a ver aquello que puede haber de propio en una escena común. Tan sólo una escena está animada. Un paseo de Benidorm. Los urbanistas han observado que los visitantes de la ciudad consumen mucho tiempo en deambular por sus calles.
Volvamos al relato. En algún momento, al dejar atrás Cantabria, el hilo de agua se convierte en un cauce bien adornado por puentes, aunque a fuerza de estar acaba por no verse, admite un propietario en La Rioja. El caudal crece en su curso medio, el de mayor longitud, y el río encuentra en Zaragoza la capital oficial. Ciudad un tanto indiferente en la que, a juicio de José Ramón Marcuello, todo se construye de espaldas al Ebro o bien para ocultarlo. Nadie nada ni navega y para ver pescadores hay que acercarse a Mequinenza, pantano colonizado por el reciente y monstruoso siluro. Aragón es motivo de vigorosas páginas como las dedicadas a Ramón Pignatelli, ilustrado promotor del canal Imperial –vestigio de la quimera de unir el cantábrico y el mediterráneo-, las que dan cuenta del óleo Los placeres del Ebro, de Francisco Marín Bagües, pintor raro, acreedor de una breve mención en el quién es quién de las vanguardias, o las que hablan de Fayón en la triste noche de noviembre de 1967, poco antes de que el pueblo quedara inundado.
Apenas puestos los pies en Cataluña, comienza la batalla del Ebro, otra tubería. La fotografía de la toma de Miravet era una de las pocas alegrías que guardaba el viajero, pero la imagen de los soldados avanzando por el río resulta una impostura de la propaganda republicana. Miravet –el pueblo más bello del Ebro, a juicio del escritor- alienta un momento lírico y camino0 del mar suena Ebro caudaloso, una canción de Schumann. Sant Carles de la Rápita, la bahía de Els Alfacs, la poderosa figura de Sebastián Juan Arbó. Elogio y elegía del delta. Movediza tierra de frontera cuya desaparición sería una pérdida ecológica y sobre todo moral.
Tras la desembocadura comienza -¡ay! El palíndromo- la ruta no natural. No tenemos mapa del grifo y la geología poco puede hacer. El itinerario ha debido trenzarse a golpe de recuerdos, encuentros y lecturas –una excelente, la de Kenneth Tynan sobre Valencia. También ha habido guías, como el geógrafo Joan Romero. La llegada a tierras valencianas es un tanto áspera. El sudoroso compendio hortera de Marina d’Or hace trizas el momento civilizado que alcanza a tener el final catalán, donde Tortosa adquiere calidad de provincia italiana. En Oropesa y Cabanes se levanta esa anunciada ciudad de vacaciones cuya existencia ha lamentado un notable patricio en los salones de la Sociedad Valenciana de Agricultura de Valencia. Realidad alicatada. Horror al vacío. Ruidoso estallido del pantone. La Comunidad valenciana. Aquí no se oye ningún lied. Estamos en algún garito de Castellón y se escucha manele, hip-hop rumano, popular y canalla. Más tarde, en Alicante, una botella de vino hará que suene Verdi.
Por lo demás, el viaje por Valencia está lleno de momentos felices. Donde menos se espera salta la joie de vivre. Un arroz con perlas de cereza, una pastelería de Elda, la risa revoltosa y turbadora de una funcionaria municipal en Carcaixent, o la urgida siesta que un labrador fauno solicita de un adolescente que hace auto-stop a orillas del Júcar. Esto último sucedió hace un tiempo. Ahora ya nadie viaja de ese modo y el labrador de hoy se refugiaría en el anonimato urbano de la sauna. El campo ha menguado a favor de la ciudad. La huerta que rodeaba Valencia ha desaparecido y los antiguos agricultores aguardan la visita del constructor. Las estadísticas hacen de Mislata, cercana a Valencia, la localidad más densamente poblada de España. Allí sigue viviendo el escultor Miquel Navarro cuya obra funde con sobria elegancia la memoria de la acequia y de la chimenea.
La felicidad y la ebriedad están también en las ideas. No hace falta compartirlas para reconocer su punzante oportunidad. La sorpresa de que Valencia no haya dado lugar a un gran libro sobre sus intensos días de capital de la República, acerca de aquel Levante feliz que mereció, entre otras, alguna crónica de Dorothy Fields en The New Yorker. El tono vehemente e intempestivo de la glosa de Nosaltres, els valencians, texto fundacional del nacionalismo. La sugerencia de levantar la condena vanguardista que sigue pesando sobre Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez, dos modernos, a juicio del autor. El alegre y rico Sorolla –autor del mejor retrato de Blasco- ha perdido frente al más escondido Ignacio Pinazo. En cuanto al escritor, Joan Oleza ya reclamó para él los honores literarios, aunque la desconfianza se mantiene. Se movió mucho –ha escrito Ramiro Reig- y eso no le dejó salir en la foto de los mejores de la clase, pero los lectores le siguen considerando uno de los suyos.
El viajero deja los libros y vuelve al camino. Más al sur, Benidorm es el concurrido dominio del ocupante ocasional, del inquilino. Un modelo antagónico al de Torrevieja, llena de malas calles y aburrida geografía del propietario. En ambos casos, metástasis del ladrillo y de la pluma reticulada que el viajero aplaude y que una noche le provoca la visión de que la masa total del Gran Alacant se desplaza como un iceberg camino del sol. ¿Qué es el paisaje mediterráneo para un electricista de Liverpool? El País valenciano va quedando atrás, el viaje se rinde por tierras de minería y cantes de frontera. La Unión, Cartagena, Murcia, donde Antonio Parra ejerce de autorizado baedeker. Será quien le sugiera el último tramo, la visita a Portmán.
Manual para viajeros, crónica de costumbres, apunte de crítica cultural, repertorio de términos de riego, ensayo histórico, galería de tipos, tratado político con ribetes arbitristas, guía de la buena mesa, debelador de los ídolos de la tribu, Ebro/Orbe es, además de todas esas cosas, un sagaz ejercicio de periodismo atento a los hechos y a las voces reales y diversas con las que el viajero tropieza. Mediado el camino el autor enumera las cosas que ha ido encontrando. Entre ellas no aparece la alegría, confiesa sorprendido. El libro no está exento de tristeza. La palabra melancolía salta a menudo en las páginas, aunque algo menos en las que tratan de Valencia, donde un zumo de naranja y dos tostadas servidas en una soleada terraza ayudan a combatirla. El relato concluye en una bahía estéril convertida en generoso basurero de residuos minerales. Allí dejamos al viajero, sobre la playa, fumando, quieto. Continuará.
De la alta gruta al jaspe líquido ya teníamos noticia. A lo largo del mes de agosto de 2001 Arcadi Espada publicó en el diario El País su viaje río arriba, entre el delta catalán y el nacimiento cántabro. En el cuaderno de ruta quedó aplazada la continuación, el controvertido proyecto de trasvase del Ebro hasta las ocres tierras del sur. Algún anuncio había en aquellas primeras entregas. Uno referido a Benidorm, esa exitosa ciudad tan parecida a una Coca-Cola de litro, apta para toda edad, útil las veinticuatro horas, y que mezcla bien con cualquier brebaje, al decir de José Manuel Iribas, uno de sus más inteligentes defensores. Ahora, el empeño del joven editor José María Albert ha hecho posible que el autor volviera a la carretera. Como un juego de espejos, 31 entregas dan noticia de este nuevo itinerario que doblando la esquina en el delta, desciende por la costa hasta una Almería vista a lo lejos.
El relato tiene un eficaz contrapunto en las fotografías –otra vez la armonía del 31- de Juan Peiró. Entre el ruido y la furia del texto, el cuaderno de imágenes hace las veces de un chill out que sosiega el ánimo y ayuda a ver y también a leer. Con la Silvestre de 6 x 9, una cámara de manejo entretenido y lento, ha recorrido el camino atento a los paisajes donde naturaleza y artificio conviven. Como quiere Julien Gracq que veamos las ciudades, Peiró evita el registro de lo que pueda ser emblema de un lugar ya que propicia una percepción vicaria y perezosa. El fotógrafo es un artista y por tanto tiene manías, como debe ser. Por alguna extraña razón, cuando ya está todo dispuesto para disparar, en el último momento desplaza levemente la cámara y toma la imagen de al lado. Recuerda aquella anécdota del rodaje de Nazarín que ha contado Carlos Fuentes. Estaban en Cuautla y Gabriel Figueroa preparó una escena emplazando la cámara con un maguey en primer término y el volcán Popocatépetl aureolado de nubes al fondo. Luis Buñuel miró el encuadre y se limitó a decir: "Muy bien. Ahora vamos a girar la cámara para fotografiar ese monte pelón con cuatro cabras y dos peñascos". Buñuel abominaba del paisaje edénico y del cielo algodonado. También el fotógrafo, que prefiere la luz cenital, una luz más fácil de conseguir en el mediterráneo, que favorece la indistinción entre cielos y edificios. Otra manía: su reconocida atracción por los lugares feos aunque casi nunca logra que sus fotografías lo sean. Las despobladas imágenes de Peiró provocan nuestra mirada, invitándonos a ver aquello que puede haber de propio en una escena común. Tan sólo una escena está animada. Un paseo de Benidorm. Los urbanistas han observado que los visitantes de la ciudad consumen mucho tiempo en deambular por sus calles.
Volvamos al relato. En algún momento, al dejar atrás Cantabria, el hilo de agua se convierte en un cauce bien adornado por puentes, aunque a fuerza de estar acaba por no verse, admite un propietario en La Rioja. El caudal crece en su curso medio, el de mayor longitud, y el río encuentra en Zaragoza la capital oficial. Ciudad un tanto indiferente en la que, a juicio de José Ramón Marcuello, todo se construye de espaldas al Ebro o bien para ocultarlo. Nadie nada ni navega y para ver pescadores hay que acercarse a Mequinenza, pantano colonizado por el reciente y monstruoso siluro. Aragón es motivo de vigorosas páginas como las dedicadas a Ramón Pignatelli, ilustrado promotor del canal Imperial –vestigio de la quimera de unir el cantábrico y el mediterráneo-, las que dan cuenta del óleo Los placeres del Ebro, de Francisco Marín Bagües, pintor raro, acreedor de una breve mención en el quién es quién de las vanguardias, o las que hablan de Fayón en la triste noche de noviembre de 1967, poco antes de que el pueblo quedara inundado.
Apenas puestos los pies en Cataluña, comienza la batalla del Ebro, otra tubería. La fotografía de la toma de Miravet era una de las pocas alegrías que guardaba el viajero, pero la imagen de los soldados avanzando por el río resulta una impostura de la propaganda republicana. Miravet –el pueblo más bello del Ebro, a juicio del escritor- alienta un momento lírico y camino0 del mar suena Ebro caudaloso, una canción de Schumann. Sant Carles de la Rápita, la bahía de Els Alfacs, la poderosa figura de Sebastián Juan Arbó. Elogio y elegía del delta. Movediza tierra de frontera cuya desaparición sería una pérdida ecológica y sobre todo moral.
Tras la desembocadura comienza -¡ay! El palíndromo- la ruta no natural. No tenemos mapa del grifo y la geología poco puede hacer. El itinerario ha debido trenzarse a golpe de recuerdos, encuentros y lecturas –una excelente, la de Kenneth Tynan sobre Valencia. También ha habido guías, como el geógrafo Joan Romero. La llegada a tierras valencianas es un tanto áspera. El sudoroso compendio hortera de Marina d’Or hace trizas el momento civilizado que alcanza a tener el final catalán, donde Tortosa adquiere calidad de provincia italiana. En Oropesa y Cabanes se levanta esa anunciada ciudad de vacaciones cuya existencia ha lamentado un notable patricio en los salones de la Sociedad Valenciana de Agricultura de Valencia. Realidad alicatada. Horror al vacío. Ruidoso estallido del pantone. La Comunidad valenciana. Aquí no se oye ningún lied. Estamos en algún garito de Castellón y se escucha manele, hip-hop rumano, popular y canalla. Más tarde, en Alicante, una botella de vino hará que suene Verdi.
Por lo demás, el viaje por Valencia está lleno de momentos felices. Donde menos se espera salta la joie de vivre. Un arroz con perlas de cereza, una pastelería de Elda, la risa revoltosa y turbadora de una funcionaria municipal en Carcaixent, o la urgida siesta que un labrador fauno solicita de un adolescente que hace auto-stop a orillas del Júcar. Esto último sucedió hace un tiempo. Ahora ya nadie viaja de ese modo y el labrador de hoy se refugiaría en el anonimato urbano de la sauna. El campo ha menguado a favor de la ciudad. La huerta que rodeaba Valencia ha desaparecido y los antiguos agricultores aguardan la visita del constructor. Las estadísticas hacen de Mislata, cercana a Valencia, la localidad más densamente poblada de España. Allí sigue viviendo el escultor Miquel Navarro cuya obra funde con sobria elegancia la memoria de la acequia y de la chimenea.
La felicidad y la ebriedad están también en las ideas. No hace falta compartirlas para reconocer su punzante oportunidad. La sorpresa de que Valencia no haya dado lugar a un gran libro sobre sus intensos días de capital de la República, acerca de aquel Levante feliz que mereció, entre otras, alguna crónica de Dorothy Fields en The New Yorker. El tono vehemente e intempestivo de la glosa de Nosaltres, els valencians, texto fundacional del nacionalismo. La sugerencia de levantar la condena vanguardista que sigue pesando sobre Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez, dos modernos, a juicio del autor. El alegre y rico Sorolla –autor del mejor retrato de Blasco- ha perdido frente al más escondido Ignacio Pinazo. En cuanto al escritor, Joan Oleza ya reclamó para él los honores literarios, aunque la desconfianza se mantiene. Se movió mucho –ha escrito Ramiro Reig- y eso no le dejó salir en la foto de los mejores de la clase, pero los lectores le siguen considerando uno de los suyos.
El viajero deja los libros y vuelve al camino. Más al sur, Benidorm es el concurrido dominio del ocupante ocasional, del inquilino. Un modelo antagónico al de Torrevieja, llena de malas calles y aburrida geografía del propietario. En ambos casos, metástasis del ladrillo y de la pluma reticulada que el viajero aplaude y que una noche le provoca la visión de que la masa total del Gran Alacant se desplaza como un iceberg camino del sol. ¿Qué es el paisaje mediterráneo para un electricista de Liverpool? El País valenciano va quedando atrás, el viaje se rinde por tierras de minería y cantes de frontera. La Unión, Cartagena, Murcia, donde Antonio Parra ejerce de autorizado baedeker. Será quien le sugiera el último tramo, la visita a Portmán.
Manual para viajeros, crónica de costumbres, apunte de crítica cultural, repertorio de términos de riego, ensayo histórico, galería de tipos, tratado político con ribetes arbitristas, guía de la buena mesa, debelador de los ídolos de la tribu, Ebro/Orbe es, además de todas esas cosas, un sagaz ejercicio de periodismo atento a los hechos y a las voces reales y diversas con las que el viajero tropieza. Mediado el camino el autor enumera las cosas que ha ido encontrando. Entre ellas no aparece la alegría, confiesa sorprendido. El libro no está exento de tristeza. La palabra melancolía salta a menudo en las páginas, aunque algo menos en las que tratan de Valencia, donde un zumo de naranja y dos tostadas servidas en una soleada terraza ayudan a combatirla. El relato concluye en una bahía estéril convertida en generoso basurero de residuos minerales. Allí dejamos al viajero, sobre la playa, fumando, quieto. Continuará.
Salvador Albiñana / Prólogo de EBRO/ORBE.