
La aporía del móvil
Nunca he vivido una amistad más fugaz que la de Brunia. Estaba sentada en un banco del andén, y llevaba un vestido rojo muy ceñido en el torso, pero de falda amplia, ingobernable. Tuvo que acariciar los pliegues para que yo pudiera sentarme, y en su gesto aprecié que sus uñas estaban pintadas de rojo. La miré con un gesto de agradecimiento, y sus labios, muy rojos, me saludaron con una sonrisa. Recuerdo que mi primera reacción –quizás un tanto deformada por mi último viaje- fue la de comparar a aquella mujer, tan llamativa entre los colores apagados de la multitud, con el San Juan de la Deposición en el sepulcro de Van der Weyden, envuelto en un hábito muy sencillo, pero de un encarnado tan violento que empobrece la policromía y los dorados del resto de las figuras. De la estación de Sarriá a los Uffizi, y así se lo hice saber a mi compañera de banco, que me replicó con una alusión a su ignorancia en materia de pintura. Dispuesto a no perder la conversación – pues pertenezco al género, a veces insoportable, de los que acceden a todo a través de la palabra-, y como observara que tenía un libro en su regazo, le pregunté por su contenido. Su propia indecisión para responderme le hizo reír. Tras una breve alusión a lo absurdo del pudor, me explicó que se estaba entreteniendo con la Demonología de Giordano Bruno. “Para Bruno, Demonio es el nombre común que designa a dioses, ángeles, héroes, genios, espíritus astrales, ígneos, etéreos, aéreos, acuáticos, terrestres, subterráneos… Tiene el valor de clasificarlos según sus características psicológicas. Es la religión, pero también la magia.” Le contesté que no concebía la una sin la otra, y me disponía a referirme a Enrique de Villena para implicar también a la ciencia, cuando Brunia me interrumpió para anunciarme que el tren esperaba. En el momento de ascender al vagón –con una agilidad muy dulce que parecía evocar sus propias palabras-, Brunia me explicó que los ángeles no son del todo incorpóreos, sino animales de cuerpo sutilísimo. El compartimento se inundó de rojo cuando mi acompañante tomó posesión de su asiento. Me instalé frente a ella, junto a la ventanilla por la que se veía deambular el gris de la multitud. Pasó alguien, una dama apresurada, con una gabardina blanca que hizo un rápido destello. Brunia me miraba. “Algunos de ellos, de los demonios, son como animales brutos, y hacen daño sin propósito. Son irracionales, y no los asustan las amenazas ni les afectan las súplicas. Otros son más prudentes, cultos y envidiosos. Siembran la confusión y la duda… Los etéreos son enteramente buenos y amigos de los hombres. Los aéreos son amigos de unos y hostiles para con otros. Fíjate. Los acuáticos y los terrestres o son enemigos o no son amigos, debido a su inferior racionalidad… Los ígneos son los dioses y los héroes… los ángeles. Pero hay otro género de demonios que es el que me apasiona. Son aquellos, según Bruno, tímidos, suspicaces y crédulos. Escuchan y entienden las palabras, pero no distinguen entre lo posible y lo imposible, entre lo conveniente y lo inconveniente. Temen a las amenazas, y huyen ante la idea de muerte, de cárcel o de fuego.” El tren se puso en movimiento con cierta brusquedad. Le expliqué a Brunia la impresión que me domina siempre que viajo en tren, pues la rápida visión a través de la ventanilla me hace creer que permanezco inmóvil, y que es el mundo el que viaja en dirección contraria. Mi acompañante se rió por lo absurdo del comentario. “En ese caso nunca llegaremos a nuestro destino. Será él el que llegue a nosotros, Mahoma.” Aproveché la ocasión para aclarar que, puesto que yo no era Mahoma, debía tener otro nombre, y se lo dije. Pero Brunia no me contestó con el suyo, abortando el habitual intercambio de personalidades que constituyen las presentaciones. Me dirigió una sonrisa, y se enfrascó de nuevo en la lectura. Recordé entonces que llevaba un periódico en la bolsa, y lo saqué. Hice lo posible por entretenerme con la actualidad, pero el incendio rojo de Brunia, sus labios rojos entreabiertos, muy atentos, me impedían pensar en otra cosa que no fuera ella. Hice lo posible, también, por no interrumpirla. Parecía obsesionada por la lectura. Por eso me sorprendió el que no tardara en quedarse dormida. Su cabeza se ladeó lentamente, y sus manos cayeron, lánguidas, a ambos lados del cuerpo. No pude resistir la tentación de apropiarme de su libro. Con sumo cuidado, extendí el brazo y recogí el tomo de su falda. Pero, a pesar de mis precauciones, los párpados de la mujer se entreabrieron, sorprendiéndome en el acto de la apropiación. Me sentí un tanto azorado, pero Brunia se limitó a sonreírme de nuevo, y se dejó vencer por el sueño. Sus manos habían ocupado el lugar del tratado de Demonología.
Al abrir el libro descubrí su nombre. La firma decía únicamente “Brunia”, y la rúbrica complicada, casi barroca, envolvía también una fecha no muy lejana. Estuve leyendo el prefacio, y despertó mi curiosidad una aporía de Zenón que citaba el traductor, y que tenía cierta relación con mi anterior comentario sobre el movimiento del tren. No puedo culparme, a pesar de todo, por lo que no hice, puesto que fue la ignorancia la que me impidió descifrar los avisos del azar. Sólo después, en ese después siempre inevitable, se hacen evidentes para el que no supo entenderlos. Me sumergía, saltando páginas, en las visionarias concepciones de la mente que me brindaba el filósofo dominico, cuando Brunia me sobresaltó con un leve grito. Me miró primero con asombro, y luego con el sosiego del que regresa a una realidad ajena a la pesadilla. “He tenido un sueño muy raro –me explicó, una vez repuesta, con voz plácida- . Me perseguía uno de esos demonios de los que te he hablado. Yo le decía que me dejara, que se olvidara de mí, pero él parecía no entenderme. Iba vestido de negro, de un negro mate, y me buscaba con ansia, no sé si para hacerme daño o no, pero yo sabía que tenía que escapar. No parecía malo, pero estaba segura de que provocaba mal… Y huía, huía aterrada. Cuando le veía cerca, corría en cualquier dirección, y me sentía salvada por el movimiento… Ha sido todo muy rápido, pero yo sabía que mientras me moviera él no podría cogerme, porque me gritaba, desesperado, que el lugar es la envoltura de los cuerpos, y que en algún lugar deberíamos de coincidir.”
No pude hallar una respuesta, y debo insistir en que soy culpable tan sólo en la medida en que no supe abrir mi entendimiento a la fantasía. Brunia olvidó de inmediato la pesadilla, y pasó a informarme de la loca existencia de unos demonios que habitan en las minas de oro. La conversación se desarrolló inconexa y agradable. Con motivo de una referencia a ciertas artes culinarias, me ofrecí a llevarla a un restaurante en donde las practicaban con especial maestría. El breve trayecto tocaba a su fin. Brunia y yo nos apeábamos en la misma estación, y el tren se había detenido ya en nuestro destino. Una vez en el andén, nos despedimos entre el tumulto que se apresuraba en ascender o descender de los vagones, pues el jefe de estación se disponía a dar su beneplácito al maquinista. Anoté el teléfono de Brunia en mi agenda, y la última palabra que pronuncié fue su nombre, sin importarme evidenciar la incorrección que significaba el haberme preocupado en indagarlo, pues también demostraba interés. Brunia me dirigió su última sonrisa. Me mezclé con la multitud que circulaba por el andén, en dirección a la salida. Escuché el sonido metálico del tren en movimiento, y después, tan sólo un instante después, varios gritos que se alzaron al unísono. Me volví hacia donde estaba Brunia, y pude ver una oleada roja que se hundía bajo las ruedas de los vagones. Entre la multitud aterrada, un individuo vestido con un traje negro, de un negro mate, gritaba con desesperada culpabilidad que lo había hecho sin querer, que había sido un accidente, y se desplomaba, vencido por el miedo. Fue entonces, situado ya en el después inevitable, cuando comprendí los avisos del azar. La pesadilla demoníaca de Brunia tenía razón, y la aporía que despertó mi curiosidad lo confirmaba: “Un móvil no se mueve ni en el lugar en que se encuentra ni en el que no se encuentra.” Pero en algún punto se ha de coincidir.
Pedro Zarraluki / Galería de enormidades.
Al abrir el libro descubrí su nombre. La firma decía únicamente “Brunia”, y la rúbrica complicada, casi barroca, envolvía también una fecha no muy lejana. Estuve leyendo el prefacio, y despertó mi curiosidad una aporía de Zenón que citaba el traductor, y que tenía cierta relación con mi anterior comentario sobre el movimiento del tren. No puedo culparme, a pesar de todo, por lo que no hice, puesto que fue la ignorancia la que me impidió descifrar los avisos del azar. Sólo después, en ese después siempre inevitable, se hacen evidentes para el que no supo entenderlos. Me sumergía, saltando páginas, en las visionarias concepciones de la mente que me brindaba el filósofo dominico, cuando Brunia me sobresaltó con un leve grito. Me miró primero con asombro, y luego con el sosiego del que regresa a una realidad ajena a la pesadilla. “He tenido un sueño muy raro –me explicó, una vez repuesta, con voz plácida- . Me perseguía uno de esos demonios de los que te he hablado. Yo le decía que me dejara, que se olvidara de mí, pero él parecía no entenderme. Iba vestido de negro, de un negro mate, y me buscaba con ansia, no sé si para hacerme daño o no, pero yo sabía que tenía que escapar. No parecía malo, pero estaba segura de que provocaba mal… Y huía, huía aterrada. Cuando le veía cerca, corría en cualquier dirección, y me sentía salvada por el movimiento… Ha sido todo muy rápido, pero yo sabía que mientras me moviera él no podría cogerme, porque me gritaba, desesperado, que el lugar es la envoltura de los cuerpos, y que en algún lugar deberíamos de coincidir.”
No pude hallar una respuesta, y debo insistir en que soy culpable tan sólo en la medida en que no supe abrir mi entendimiento a la fantasía. Brunia olvidó de inmediato la pesadilla, y pasó a informarme de la loca existencia de unos demonios que habitan en las minas de oro. La conversación se desarrolló inconexa y agradable. Con motivo de una referencia a ciertas artes culinarias, me ofrecí a llevarla a un restaurante en donde las practicaban con especial maestría. El breve trayecto tocaba a su fin. Brunia y yo nos apeábamos en la misma estación, y el tren se había detenido ya en nuestro destino. Una vez en el andén, nos despedimos entre el tumulto que se apresuraba en ascender o descender de los vagones, pues el jefe de estación se disponía a dar su beneplácito al maquinista. Anoté el teléfono de Brunia en mi agenda, y la última palabra que pronuncié fue su nombre, sin importarme evidenciar la incorrección que significaba el haberme preocupado en indagarlo, pues también demostraba interés. Brunia me dirigió su última sonrisa. Me mezclé con la multitud que circulaba por el andén, en dirección a la salida. Escuché el sonido metálico del tren en movimiento, y después, tan sólo un instante después, varios gritos que se alzaron al unísono. Me volví hacia donde estaba Brunia, y pude ver una oleada roja que se hundía bajo las ruedas de los vagones. Entre la multitud aterrada, un individuo vestido con un traje negro, de un negro mate, gritaba con desesperada culpabilidad que lo había hecho sin querer, que había sido un accidente, y se desplomaba, vencido por el miedo. Fue entonces, situado ya en el después inevitable, cuando comprendí los avisos del azar. La pesadilla demoníaca de Brunia tenía razón, y la aporía que despertó mi curiosidad lo confirmaba: “Un móvil no se mueve ni en el lugar en que se encuentra ni en el que no se encuentra.” Pero en algún punto se ha de coincidir.
Pedro Zarraluki / Galería de enormidades.
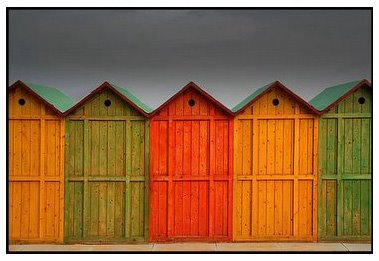
1 comentario:
Vaya textos más curiosos... y desasosegantes. Lo que más me ha chocado es que haya tantos demonios; de ser alguno yo soy del tipo "tímidos, suspicaces y crédulos", los que apasionan a la mujer del relato, jeje. Impactante el final. Un beso.
Publicar un comentario