Siempre me ha gustado Juan R. No es muy expansivo, aunque en ocasiones puede llegar a ser bastante hablador. Tiene que haber bebido, al menos, un par de copas. Lo mejor, entonces, son sus conclusiones, exageradas y, en el fondo, exactas. He llegado a comprender que, cuando se expresa con mayor exageración es, precisamente, en aquellas ocasiones en que la duda le posee. Juan R., molesto con su propia vacilación, es tajante. Pero yo creo que tiene razón, a pesar de sus dudas y tal vez a causa de ellas.
La última vez que le vi, en un país extraño, en una ciudad en la que los dos estábamos de paso, me abrió su alma. Nos habíamos encontrado en una calle céntrica y dedicamos los primeros minutos de nuestro encuentro a explicar nuestra presencia allí, lo que era, en ambos casos, bastante complicado. Comenzamos a celebrar aquel azar en un bar y proseguimos la celebración en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Pedimos un raro vino y encargamos un menú fabuloso, pues estábamos deseosos de demostrar de algún modo nuestro contento. El vino llegó en seguida y nuestras copas fueron colmadas y vaciadas varias veces antes de que el desfile de platos diera comienzo. Fue entonces, antes de comer, cuando Juan R. habló.
-Yo tenía trece años más o menos –dijo-. Como sabes, mi hermano me lleva tres, y en ese momento tres años es una barbaridad. El verano estaba a punto de concluir y ya estábamos todos reunidos. Mi hermano había pasado las vacaciones en el Norte, en casa de unos amigos. A mis hermanas y a mí nos habían enviado a la playa. Mis padres habían permanecido en la ciudad, ocupados del arreglo de la casa a la que acabábamos de mudarnos. Nos visitaron en dos ocasiones, y aun cuando mi padre insistió en que mi madre se quedase con nosotros, ella no quiso dejarle a él toda la labor. Todos sabíamos que no tenía ningún mérito. A mi madre le encantan los traslados. A nuestro regreso, la casa ya estaba puesta con todos sus detalles y a mi padre le acometió el deseo de un viaje. A diferencia de mi madre, mi padre es una persona bastante silenciosa y poco comunicativa que, inesperadamente, sucumbe a grandes caprichos. Era domingo y las ventanas del comedor estaban abiertas. Habíamos acabado de comer. Dijo mi padre: “He reservado habitaciones en L’Etoile para la semana que viene.”
-Nos miró, satisfecho. Conocíamos L’Etoile. Habíamos tomado refrescos en la terraza, pero nunca habíamos dormido allí. A mi padre le empezaban a ir bien las cosas y quería celebrarlo.
-De repente, frunció el ceño.
“Tengo todos los pasaportes menos el tuyo”, dijo, mirando a mi hermano.
“Lo he perdido”, repuso prontamente mi hermano, aunque se ruborizó.
-Era el mayor, y mi padre lo trataba como tal. Creo recordar que había sido él quien, antes del verano, le había dado el pasaporte junto con varias recomendaciones. Ante aquella respuesta, mi padre se sintió insultado y quiso saber cómo había sucedido. Pero mi hermano se limitó a exponer que simplemente lo había perdido, que cuando había hecho la maleta para regresar no lo había encontrado.
-La dicha del Hotel L’Etoile se nubló. Todos confiábamos en que mi padre arreglaría el asunto, pero su humor ya se había estropeado.
-Pero yo sabía que mi hermano mentía, aunque no comprendía por qué. Había visto su pasaporte en el fondo de su cajón, que había abierto en busca de cerillas. Estaba seguro de que estaba allí, y nada escondido por cierto. Estuve a punto de decirlo, pero me callé. Mi hermano había dicho que lo había perdido durante el verano, que no lo había vuelto a meter en su maleta. Los tres años que nos separaban le daban autoridad para mentir, de forma que, aunque inquieto y también algo enrojecido, no dije nada. Pero cuando mi hermano se ausentó, fui a su mesa en busca del pasaporte. Ya no estaba en el cajón. Busqué por todas partes y al fin lo encontré en la biblioteca, tras los libros. Lo abrí: estaba todo sellado, todas las páginas, de arriba abajo. Nombres de diversos países, en la letra morada de los matasellos, lo llenaban. Leí ávidamente aquellos nombres, con la vista medio nublada. Luego, lo dejé en su lugar.
Juan R. hizo una pausa. Me miró con los ojos brillantes.
-No lo envidié por sus misteriosos viajes –prosiguió-. Aquellos nombres no me dijeron nada, no me inspiraron ninguna curiosidad. Lo que me aterrorizó fue el silencio de mi hermano. A su edad, había recorrido el mundo y no había sentido necesidad de decírmelo. Compartíamos la misma habitación, leíamos los mismos libros, nuestras aficiones no diferían esencialmente. A veces, hablábamos. Yo podía tener la vaga sensación de que los tres años que me llevaba lo hacían diferente, pero nunca hasta ese momento comprendí que lo que nos separaba no eran sólo tres años. El era distinto. Aquella intuición pasó, con el tiempo, a convertirse en certeza.
Llené las copas.
-Puedes utilizar esta historia –dijo, con una leve sonrisa-. No me importaría que alguien la aprovechara –me miró, tratando de valorar la impresión que me había producido-. Me gustaría que la escribieras –se decidió al fin.
Y, después, concluyó:
-Por supuesto, fuimos al Etoile, porque mi padre consiguió un pase para mi hermano, a quien, más tarde, se le dio otro pasaporte. Fueron las últimas vacaciones que pasamos todos juntos. Parecíamos una familia rica y feliz.
Presa de la melancolía de Juan R., fui consciente de la dificultad de la empresa. Sería difícil reproducir la historia tal y como la acababa de escuchar de sus labios. Cualquier descuido podría traicionarla. Había cesado de hablar y sus ojos se perdieron.
Lo imaginé en la terraza de L’Etoile, a la luz dorada de la tarde, rodeado de su familia. Allí estaba su hermano, enfrente suyo, tomando un granizado de limón con expresión ausente. En la mesa de al lado, otra familia prolongaba sus vacaciones. Pero el mundo carecía ya de unidad. Tras las páginas selladas del pasaporte, se había vislumbrado el vértigo del universo. Sobre él se había edificado su vida. Y el abismo seguía bajo nuestros pies.
El camarero depositó sobre nuestra mesa otra botella de vino y nos anunció que el primer plato llegaba inmediatamente. Aun antes de que llegara, Juan R., con la mirada fija en el mantel al que habían caído algunas gotas de vino, dijo, en tono de quien ha llegado a una conclusión reveladora:
-Hay personas aquejadas de una profunda enfermedad moral.
Soledad Puértolas
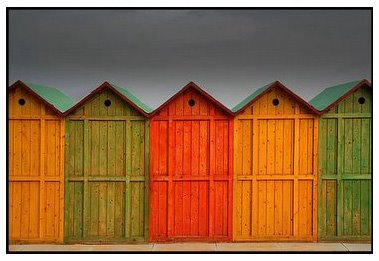
1 comentario:
Me encanta vuestro blog, Roma, es absolutamente delicioso.
Besos para los dos "contertulios".
Publicar un comentario