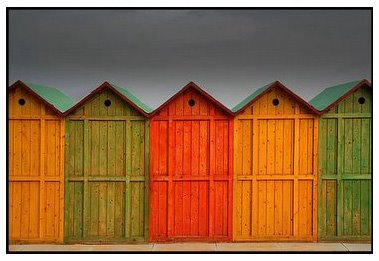El discreto encanto (el encantamiento discontinuo) de la religión estriba, en buena medida, en su habilidad para inculcar la incoherencia propia de los sueños en las conciencias supuestamente despiertas (de ahí los rituales adormecedores tan frecuentes en todas las religiones: salmodias, melopeas, cánticos monocordes, rezos repetitivos, etc.).
Aunque hoy podamos considerar apresurada su conclusión de que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos, algunas de las observaciones de Freud sobre la actividad onírica y su relación con las pulsiones resultaron esclarecedoras, y nociones como la de “fusión de contrarios” parecen especialmente adecuadas para explicar ciertos aspectos de la mentalidad religiosa. Pues la religión no solo toma de los sueños la idea de una vida incorpórea en otro nivel de realidad, sino también su discurso irracional.
En los sueños todo es posible, y en sus dominios las cosas más incompatibles pueden coexistir e incluso llegar a confundirse. En el maleable universo onírico, puedo volar, pasar a través de las paredes, estar simultáneamente en varios lugares o participar en una acción mientras la veo desde fuera, y mi padre puede estar vivo y muerto a la vez o ser al mismo tiempo joven y viejo. Todas las noches pasamos varias horas en el mundo de los sueños, y no es de extrañar que seamos tan sensibles a su discurso “superrealista”. Un discurso que, convenientemente adaptado al mundo de la vigilia, puede convertirse en un eficaz instrumento de dominación. Y eso es precisamente lo que hace la religión, que, a cambio de la incondicional sumisión a sus preceptos, nos promete una vida incorpórea y libre de las ataduras materiales, un dulce “sueño eterno” más allá de la muerte (a la vez que amenaza a los insumisos con una eterna pesadilla). Y una vez aceptado el discurso onírico de la religión, para la mente reblandecida, retrotraída a su nocturno estado de laxitud, nada es inaceptable. Así, un Dios supuestamente justo y misericordioso puede infligir un castigo infinito a un ser de responsabilidad limitada como es el hombre. Y aunque ese Dios sea omnisciente y sepa de antemano todo lo que vamos a hacer, somos libres y plenamente responsables de nuestros actos.
Creer en el infierno, o pensar que la predestinación es compatible con el libre albedrío, no es menos demencial que aceptar un silogismo tan absurdo como: “Todos los números pares son divisibles por dos; ocho es un número par; ocho no es divisible por dos”. ¿Hay que concluir, pues, que los miles de millones de creyentes que hay en el mundo están locos? En tanto que creyentes, sí. Lo que ocurre es que, afortunadamente, hay muy pocos creyentes auténticos (y hay muchos herejes que ni siquiera saben que lo son): la inmensa mayoría son “hombres de poca fe”, como nos recuerdan las propias Escrituras. El pensamiento onírico que subyace a la devoción es un claro ejemplo de “pensamiento discreto”, discontinuo, que sucumbe de forma intermitente al discontinuo encantamiento de la religión (que alterna las proposiciones más razonables con los conjuros más disparatados).
Es probable que solo algunos místicos y visionarios se abandonen de forma permanente a la “sublime locura” del delirio religioso, del mismo modo que solo algunos dementes creen de verdad en la astrología o en la cartomancia. Igual que los tartamudos consiguen hablar a trompicones, la mayoría de los creyentes (de cualquier dogma, no solo de los propiamente religiosos) logran pensar a ratos, pero les cuesta articular un discurso coherente a partir de sus dispersos momentos de lucidez: son “tartatontos”, pensadores discretos, fáciles presas de cualquier ideología, de cualquier ilusión.
A primera vista, puede parecer extraño que el discurso de la religión sea tan palmariamente contradictorio; pero a poco que pensemos en ello nos daremos cuenta de que no podría ser de otra manera. Dios tiene que poseer todas las cualidades imaginables en grado sumo, y por lo tanto ha de ser omnisciente y omnipotente. Pero, a la vez, el hombre ha de ser libre y responsable de sus actos, pues de lo contrario no se le podría premiar ni castigar por ellos. Y si el castigo infligido a los “malos” no fuera eterno, al estar situado en otro plano de realidad y sub specie aeternitatis, su poder disuasorio sería insignificante. Si solo hubiera purgatorio, y no infierno, ¿a quién le detendría la idea de un vago castigo transitorio en el más allá si luego le sucedería una felicidad sin fin? Por otra parte, solo una pena eterna para los “malos” puede saciar la inconfesable (pero fomentada por la propia religión) sed de venganza de los “buenos”, que sufrirían un agravio comparativo si al final todos, justos y pecadores, acabaran juntos en el paraíso. Por eso la misma religión que predica el amor y el perdón amenaza a los pecadores con un castigo infinito y les promete a los justos una infinita venganza. Por eso hay un dogma que dice que Dios sabe de antemano todo lo que vas a hacer y otro que afirma que eres libre de hacerlo o no. Por eso Dios es a la vez infinitamente bueno e infinitamente cruel. Y como solo en los sueños es posible tal fusión de contrarios, la religión tiene que convertirse en un estupefaciente masivo capaz de adormecer la razón de millones de personas. El opio de los pueblos.
.
Carlo Frabetti / El pensamiento onírico / Rebelión.
Aunque hoy podamos considerar apresurada su conclusión de que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos, algunas de las observaciones de Freud sobre la actividad onírica y su relación con las pulsiones resultaron esclarecedoras, y nociones como la de “fusión de contrarios” parecen especialmente adecuadas para explicar ciertos aspectos de la mentalidad religiosa. Pues la religión no solo toma de los sueños la idea de una vida incorpórea en otro nivel de realidad, sino también su discurso irracional.
En los sueños todo es posible, y en sus dominios las cosas más incompatibles pueden coexistir e incluso llegar a confundirse. En el maleable universo onírico, puedo volar, pasar a través de las paredes, estar simultáneamente en varios lugares o participar en una acción mientras la veo desde fuera, y mi padre puede estar vivo y muerto a la vez o ser al mismo tiempo joven y viejo. Todas las noches pasamos varias horas en el mundo de los sueños, y no es de extrañar que seamos tan sensibles a su discurso “superrealista”. Un discurso que, convenientemente adaptado al mundo de la vigilia, puede convertirse en un eficaz instrumento de dominación. Y eso es precisamente lo que hace la religión, que, a cambio de la incondicional sumisión a sus preceptos, nos promete una vida incorpórea y libre de las ataduras materiales, un dulce “sueño eterno” más allá de la muerte (a la vez que amenaza a los insumisos con una eterna pesadilla). Y una vez aceptado el discurso onírico de la religión, para la mente reblandecida, retrotraída a su nocturno estado de laxitud, nada es inaceptable. Así, un Dios supuestamente justo y misericordioso puede infligir un castigo infinito a un ser de responsabilidad limitada como es el hombre. Y aunque ese Dios sea omnisciente y sepa de antemano todo lo que vamos a hacer, somos libres y plenamente responsables de nuestros actos.
Creer en el infierno, o pensar que la predestinación es compatible con el libre albedrío, no es menos demencial que aceptar un silogismo tan absurdo como: “Todos los números pares son divisibles por dos; ocho es un número par; ocho no es divisible por dos”. ¿Hay que concluir, pues, que los miles de millones de creyentes que hay en el mundo están locos? En tanto que creyentes, sí. Lo que ocurre es que, afortunadamente, hay muy pocos creyentes auténticos (y hay muchos herejes que ni siquiera saben que lo son): la inmensa mayoría son “hombres de poca fe”, como nos recuerdan las propias Escrituras. El pensamiento onírico que subyace a la devoción es un claro ejemplo de “pensamiento discreto”, discontinuo, que sucumbe de forma intermitente al discontinuo encantamiento de la religión (que alterna las proposiciones más razonables con los conjuros más disparatados).
Es probable que solo algunos místicos y visionarios se abandonen de forma permanente a la “sublime locura” del delirio religioso, del mismo modo que solo algunos dementes creen de verdad en la astrología o en la cartomancia. Igual que los tartamudos consiguen hablar a trompicones, la mayoría de los creyentes (de cualquier dogma, no solo de los propiamente religiosos) logran pensar a ratos, pero les cuesta articular un discurso coherente a partir de sus dispersos momentos de lucidez: son “tartatontos”, pensadores discretos, fáciles presas de cualquier ideología, de cualquier ilusión.
A primera vista, puede parecer extraño que el discurso de la religión sea tan palmariamente contradictorio; pero a poco que pensemos en ello nos daremos cuenta de que no podría ser de otra manera. Dios tiene que poseer todas las cualidades imaginables en grado sumo, y por lo tanto ha de ser omnisciente y omnipotente. Pero, a la vez, el hombre ha de ser libre y responsable de sus actos, pues de lo contrario no se le podría premiar ni castigar por ellos. Y si el castigo infligido a los “malos” no fuera eterno, al estar situado en otro plano de realidad y sub specie aeternitatis, su poder disuasorio sería insignificante. Si solo hubiera purgatorio, y no infierno, ¿a quién le detendría la idea de un vago castigo transitorio en el más allá si luego le sucedería una felicidad sin fin? Por otra parte, solo una pena eterna para los “malos” puede saciar la inconfesable (pero fomentada por la propia religión) sed de venganza de los “buenos”, que sufrirían un agravio comparativo si al final todos, justos y pecadores, acabaran juntos en el paraíso. Por eso la misma religión que predica el amor y el perdón amenaza a los pecadores con un castigo infinito y les promete a los justos una infinita venganza. Por eso hay un dogma que dice que Dios sabe de antemano todo lo que vas a hacer y otro que afirma que eres libre de hacerlo o no. Por eso Dios es a la vez infinitamente bueno e infinitamente cruel. Y como solo en los sueños es posible tal fusión de contrarios, la religión tiene que convertirse en un estupefaciente masivo capaz de adormecer la razón de millones de personas. El opio de los pueblos.
.
Carlo Frabetti / El pensamiento onírico / Rebelión.